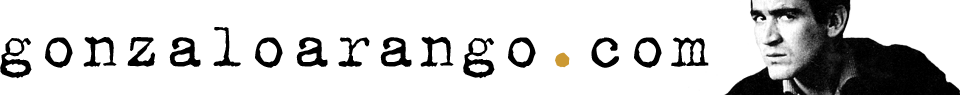El nadaísmo contra sí mismo
Por Armando Romero
«Yo no sé lo que es el nadaísmo. Lo único que sé es que es una cosa abominable» fue la respuesta que me dio el vicerrector del Colegio Santa Librada de Cali, Colombia, cuando allá en los albores de la década del 60 le pedí permiso para colgar unos afiches nadaístas en las paredes de este colegio, donde yo hacía mi bachillerato. Tal vez esta respuesta, que el nadaísmo adoptó desde entonces como una magnífica definición del movimiento, resume en sí lo que ha sido y es este ser de la literatura y la imaginación, que creció en forma de protesta contra una sociedad que había instaurado la violencia política y social como forma de acción, la cual favorecía los intereses de las clases políticas dominantes, ya fuesen liberales o conservadores. El nadaísmo era así una respuesta violenta a la violencia, la cual en 1948 se había desatado sobre todo el país debida al asesinato en pleno centro de Bogotá del líder liberal-socialista Jorge Eliécer Gaitán.
Esta violencia, y todo el agrietamiento estructural de la sociedad que ella significó, conllevaron una quiebra en las instituciones fundamentales, una nueva ordenación de los valores. La institución política, religiosa, cultural, familiar, judicial, etc., en que se basaba la sociedad colombiana de ese entonces hizo crisis, perdió confianza en sí misma, y frente al fracaso de los partidos políticos, institucionalizó la violencia que iba a producir un tipo de conducta criminal que se convertiría en norma. El enemigo estaba en todas partes porque los grupos en el poder le habían hecho creer al colombiano que el enemigo era él mismo, que debía autodestruirse a fin de encontrar su salvación: no hay códigos ni leyes que puedan contener el genocidio. Y este es el origen del nadaísmo, pregunta y respuesta a una sociedad amordazada, a la cual no se le habían permitido escapes liberadores, y esto no solamente en el campo raso de la vida de todos los días, sino en el área de la cultura, y en especial de la literatura, donde a pesar del esfuerzo de unos pocos, todavía los rezagos del neoclasicismo, del parnasianismo y de un tradicionalismo clerical y académico, seguían asustando los atisbos vanguardistas que lastimosamente no florecieron a su debido tiempo. Es claro que la muerte de Gaitán vino a frustrar el empeño creador del pueblo colombiano y a reordenar la historia del país.
De Andes, un pueblo en lo alto de la montaña antioqueña, Gonzalo Arango bajaría a los 17 años a Medellín, siguiendo los pasos de una migración de habitantes del campo que, gracias a la violencia desatada, irían a engrosar las ciudades.
Había nacido en 1931. Pero Arango no era un campesino, era hijo de un telegrafista de pueblo que, aunque pobre, se las ingenió para mandar a su hijo a estudiar en la Universidad de Antioquia, donde cursará hasta el tercer año de derecho. Una inclinación suya a torcerlo todo, como él mismo diría, lleva a Arango a dejar la carrera de Derecho luego del tercer año y hacerse profesor de literatura, bibliotecario y colaborador del Suplemento Literario del diario conservador El Colombiano. En 1953 se une al «MAN», grupo político fundado por el general Gustavo Rojas Pinilla como una tercera fuerza en el país que representaba el binomio pueblo-fuerzas armadas. Allí permanecerá hasta 1957, cuando luego de ser nombrado miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reelegir a Rojas Pinilla, la dictadura de éste cae, y él tiene que refugiarse en Cali mientras una muchedumbre pide su cabeza en las calles de Medellín.
Ya en Cali, donde pasa su asilo político, sus ideas y opiniones se radicalizarán profundamente. Allí redacta, en 1958, su Primer Manifiesto Nadaísta, que leído una noche en un café de la avenida Sexta despierta inquietud y adhesión en un grupo de muchachos inconformes, hijos y desterrados de la violencia. Ese mismo año lo editará en Medellín:
El Nadaísmo, en un concepto muy limitado, es una revolución en la forma y en el contenido del orden espiritual imperante en Colombia. Para la juventud es un estado esquizofrénico-consciente contra los estados pasivos del espíritu y la cultura.
El escándalo corre velozmente y junto con sus amigos decide quemar todos los libros en la plazuela San Ignacio, frente a la Universidad de Antioquia, lee un discurso escrito en papel toilette donde ya predica la nueva oscuridad. Más tarde se hará un sacrilegio en la Catedral, se irrespetará con protestas incendiarias una reunión de los intelectuales católicos, se distribuirán panfletos subversivos, etc. Sin embargo, desde un principio Gonzalo Arango se niega a dar una definición precisa del movimiento, lo cual se convertirá en caballo de batalla para desconcierto de críticos, gramáticos y dueños de enciclopedias o diccionarios. «El Nadaísmo es un estado del espíritu revolucionario, y excede toda clase de previsiones y posibilidades», había escrito en la introducción al Manifiesto.
Esto propició que la coherencia y cohesión del movimiento estuviera más allá de las consignas y de los dogmas, y se afincara en una actitud frente a la vida y a los medios de expresión, llámense estos literatura o arte, mediante una actividad subversiva en el plano del espíritu y en relación directa con la sociedad del momento. Los nombres de Sartre, Breton, Kierkegaard, Kafka, Gide, Mallarmé, entre otros, vienen a dar soporte a sus planteamientos, pero no desde el punto de vista formal de la literatura, sino desde los ángulos de fricción con la vida. No obstante, y como suele suceder en casi todos los grupos que aspiran a entrometerse en la vanguardia, es la poesía el arma predilecta:
Trataré de definir la poesía como toda acción del espíritu completamente gratuita y desinteresada de presupuestos éticos, sociales, políticos o racionales que se formulan los hombres como programas de felicidad y justicia.
Este ejercicio del espíritu creador originado en las potencias sensibles lo limito al campo de una subjetividad pura, inútil, al acto solitario del Ser.
El ejercicio poético carece de función social o moralizadora. Es un acto que se agota en sí mismo, el más inútil del espíritu creador. Jean Paul Sartre lo definió como la elección del fracaso.
La poesía es, en esencia, una aspiración de belleza solitaria. El más corruptor vicio onanista del espíritu moderno.
Si la violencia había arrasado con los viejos valores de la sociedad colombiana no se trataba pues, aquí, de restituirlos, sino de forjar, a costa de una profunda rebelión, nuevos valores que opuestos frontalmente a los anteriores abrieran perspectivas diferentes para encarar la vida. Sin embargo, Arango era consciente de que este proyecto de escándalo y desorden no sería fácil de lograr:
La lucha será desigual considerando el poder concentrado de que disponen nuestros enemigos: la economía del país, las universidades, la religión, la prensa y demás vehículos de expresión del pensamiento. Y además, la deprimente ignorancia del pueblo colombiano y su reverente credulidad a los mitos que lo sumen en un lastimoso oscurantismo […]. Ante empresa de tan grandes proporciones, renunciamos a destruir el orden establecido. Somos impotentes. La aspiración del Nadaísmo es desacreditar ese orden.
Es importante señalar aquí que, como lo dejara bien claro Arango, el nadaísmo no surge como un movimiento hacia la victoria, sino como una expresión del fracaso de una generación que hará de ese mismo fracaso su arma de batalla; de allí la dialéctica quemante del Manifiesto y su fe en una poesía sembrada en sí misma, inútil como arma redentora. Al concluir, Gonzalo Arango, El Profeta de la Nueva Oscuridad, como se autodenominará desde ese entonces, bosqueja el programa de lucha del movimiento:
En esta sociedad en que la mentira está convertida en orden, no hay nadie sobre quien triunfar, sino sobre uno mismo. Y luchar contra los otros significa enseñarles a triunfar sobre ellos mismos.
La misión es esta:
No dejar una fe intacta, ni un ídolo en su sitio. Todo lo que está consagrado como adorable por el orden imperante será examinado y revisado. Se conservará solamente aquello que esté orientado hacia la revolución, y que fundamente por su consistencia indestructible, los cimientos de la sociedad nueva.
Lo demás será removido y destruido.
¿Hasta dónde llegaremos? El fin no importa desde el punto de vista de la lucha. Porque no llegar es también el cumplimiento de un destino.
En esa contradicción o paradoja se movería el nadaísmo, desconcertando y desubicando a sus adherentes y contrincantes.
En ese entonces, como hoy en día, el control de los centros del poder cultural se manejaba en Bogotá. Si la provincia producía algo era en Bogotá donde se decidía su valor, y si algunos poetas se llamaban León de Greiff, Aurelio Arturo, Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cote Lamus, Rogelio Echavarría, Fernando Arbeláez, Héctor Rojas Herazo, todos ellos de la provincia, y se destacaban, era porque habían sido bautizados poetas en Bogotá. Quedarse en su pueblo era condenarse a ser totalmente desconocido, o a ser visto con cierta compasión. Por esta razón, es y fue inaceptable que un movimiento con proclamas despatarradas de revolución y cambio en el campo de la cultura, se haya generado en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Manizales, Bucaramanga, producto de la intrepidez de estos muchachos pendencieros de las clases bajas y media, con una varicela como formación cultural, que venían a descubrir lo que los grandes maestros de la literatura en Bogotá ya habían descubierto y, según sus palabras, superado ampliamente.
El nadaísmo era pues una vanguardia que llegaba tarde a la fiesta, cuando ya todos los asistentes estaban dormidos. Por eso, el hecho de que esa alharaca desde la provincia los despertara les creó mucho resentimiento, un dolor de cabeza que se prolonga hasta nuestros días a los que se dicen herederos del poder cultural. Apoderados de los medios periodísticos de provincia, y luego de algunos suplementos culturales de Bogotá, los nadaístas comenzaron a enseñarles a leer a sus compatriotas, repitiendo el mantra de que escribir no era privativo de las clases altas. «Locos, geniales y peligrosos», era como se definían frente a los colombianos, y desde Cereté hasta Tabatinga, pasando por Bogotá, los nadaístas organizaron un entierro como fiesta, y allá fueron a parar los enredados camellos modernistas de Guillermo Valencia, la contracepción poética de Rafael Maya, la empedrada y celestial poesía de Eduardo Carranza; pero como era necesario, siguiendo el adagio surrealista de pegarle a la madre mientras está joven, también le dieron de patadas en el trasero a García Márquez, a Fernando Botero, a Andrés Holguín, a Eduardo Mendoza Varela, entre otros.
Mi ingreso al nadaísmo fue lento, tan lento que todavía no sé bien si estoy apenas ingresando, ahora que algunos de los poetas están saliendo de él, aunque este ciclo de deserción y reintegración se cumple periódicamente. De niño desarrollé un amor loco por las palabras, no sólo en cuanto a su relación con sonidos y silencios, sino como parte integral del ser, y así me sentía un ser de palabras, tal vez en la misma medida que otros se sienten hombres de edificios, de elementos químicos, de números, de dinero. Y esto me llevó a conocer, valga el azar fortuito, a los poetas nadaístas de Cali. Jotamario vivía en mi mismo Barrio Obrero, a unas cuadras de mi casa. Pero también conocí a Jaime Jaramillo Escobar, que en ese entonces, caminaba en las dos patas de su seudónimo, X-504; a Alfredo Sánchez, quien dirigía el suplemento literario Esquirla, del diario El Crisol; al cineasta Diego León Giraldo y al pintor Leandro Velasco. Yo era bastante menor en edad que casi todos ellos, así es que oía más que predicaba. Ese silencio, que ahora añoro, me acompañó por mucho tiempo
Un día de esos me aparecí ante Alfredo Sánchez con unas prosas entrecortadas que denominé Diario, y conseguí que éste lo publicara en Esquirla, después de una pequeña polémica entre los mismos nadaístas dado el carácter obsceno, a la Henry Miller, de mi texto. Creo que desde ese momento, era el año 1961, los nadaístas me vieron como uno de ellos. Mi militancia activa duró sólo unos pocos años.
En 1967 decidí salir del país y viajé por Ecuador, Perú y Chile, pero ya al regreso, y en 1969, mis desavenencias con Gonzalo Arango, y mi constante aislamiento, me llevaron a abandonar de nuevo el país hasta hoy.
El nadaísmo fue un grupo bastante cerrado cuando se consolidó como grupo literario a principios de la década del 60. Este hecho de ser un movimiento abierto y cerrado a la vez refleja mucho la sociedad colombiana.
Es necesario dejar en claro algo que es obvio para los nadaístas, pero no tanto para los demás. El nadaísmo no fue ni es un movimiento literario en el sentido estricto de esta palabra. Es más bien una posición vital, más patafísica que filosófica o metafísica. Es una manera de sacarle el cuerpo a la razón. Es aquí, en esta disyunción, donde se origina el error analítico de los críticos de literatura colombiana. Visto desde este ángulo, la crítica del vicerrector de mi colegio, que tildaba al nadaísmo como algo «abominable», está más cerca de la esencia del nadaísmo que los comentarios de estos críticos. Porque si hablamos de una estética literaria del nadaísmo tendríamos que dividirla en tantos nadaístas como hubo y hay. Y a pesar de que en algunas direcciones de aproximación a la poesía, especialmente, algunos nadaístas coincidan, como veremos a continuación, esto no marca un camino literario general.
Se ha hecho común en la poesía colombiana destacar la presencia insular del poeta Mario Rivero. Sin embargo, las líneas de poesía urbana, coloquial y conversacional, con acento íntimo y personal, que frecuenta Rivero en sus Poemas urbanos, es compartida por otros poetas, valga el ejemplo de Eduardo Escobar, del mismo Gonzalo Arango, y de otro poeta mucho más joven, Jan Arb, poeta éste que introdujo lúdicamente los elementos de la realidad cotidiana con un ojo cercano a la explosión de lo comercial, lo que podríamos denominar como un ángulo cercano a lo pop. Debemos recordar, asimismo, que el poeta Mario Rivero figura como uno de los integrantes del movimiento nadaísta en la primera antología que se hizo de este grupo, Trece poetas nadaístas, de 1963, aunque más tarde negara esta asociación.
El nadaísmo, en su afán de romper con todo, puso a circular por las calles de la provincia colombiana, y luego en la capital, la alharaca vanguardista europea y norteamericana de las décadas anteriores. Es obvio que poetas educados en Europa como lo fueron Álvaro Mutis, Fernando Charry Lara, Jorge Gaitán Durán, Fernando Arbeláez o Eduardo Cote Lamus, conocían muy bien las vanguardias europeas, e incorporaron estos elementos como parte de lo que de tradición llegaba a sus obras, sin descuidar los componentes colombianos o latinoamericanos que les correspondían. Sin embargo, la actitud vital de todos ellos seguía las líneas de la inteligencia capitalina, cercana a los poderes culturales y políticos, y la actitud de vanguardia tomaba una dirección intelectual, respetable sí, pero que no afectaba el pensamiento general del país. Para ellos estas vanguardias estaban casi superadas, ya que las veían con ojos europeos. No para el nadaísmo que las encontró actuales, con ojos y narices latinoamericanas, y se las acomodó en las gafas del ser colombiano de todos los días frente al periódico, y así por primera vez Colombia vive el suceder literario, artístico, como algo vital, desprendido de los escudos intelectuales.
Algunos críticos han sido rápidos en señalar la presencia del surrealismo como parte integral de la estética de todo el nadaísmo, lo cual tampoco es cierto, porque si bien el surrealismo llegó a todos los poetas nadaístas por sus lecturas, no todos incorporaron el ir de la imagen surreal en sus poemas, o enfrentaron su hacer poético a los peligros del azar fortuito. Creo que los únicos que vimos de frente y nos identificamos con el surrealismo, fuimos Jotamario, Darío Lemos, en cierta manera Alberto Escobar, y yo. Me explico: Jaime Jaramillo Escobar fue y sigue siendo un gran lector de Rimbaud, Lautreaumont, Blake, Lewis Carroll, pero yo no veo en él la mano tutelar de los surrealistas. Sé de cierto que ha leído con gran atención a todos los poetas surrealistas, pero hay en él una falta de afinidad innata por la lírica surreal. Gonzalo Arango llevó siempre el poema a una imagen directa en relación con lo circundante, ya fuese amor, política, sociedad, etc., pero no recurrió a la imagen surrealista.
Asimismo, Eduardo Escobar, para quien lo fundamental es el encuentro de frente con la realidad. Debe notarse que su poesía tuvo de inmediato una amplia aceptación entre los jóvenes, gracias a la fuerza del lenguaje, donde el tono cáustico, maldito, se emparenta con una inocencia directa e hiriente.
Jaime Jaramillo Escobar y Gonzalo Arango venían al nadaísmo con una escuela que arrastraba todavía ciertos tonos de la poesía popular colombiana, o de poetas que se habían hecho populares por el gusto masivo. Esto es resultado del autodidactismo y de una formación cercana al mundo campesino, rural, no tanto citadino, la cual se ve claramente en la poesía de Jaramillo Escobar, a la que este poeta mezcla magistralmente alucinantes viajes a otras culturas y formas de pensamiento poético.
Por otro lado, y bien distante de esos planteamientos estéticos, Amílcar Osorio, Jaime Espinel, y en ciertos momentos Alberto Escobar, frecuentan un lirismo cultista, barroco, no precisamente surrealista. Poesía que preludia los movimientos neobarrocos poéticos, que hoy son devoción en muchos poetas latinoamericanos, especialmente entre los argentinos y uruguayos.
Sin embargo, y esto sí creo es fundamental, la libertad de acción que el surrealismo trajo al hacer de la poesía un arma de juego y de fuego para arremeter contra el horror creado por la sociedad burguesa, fue acogida de manera total por el nadaísmo. En definitiva podemos decir que muchos factores pueden ser considerados en la formación y dirección de las múltiples estéticas nadaístas, pero es claro que el surrealismo como método, como forma del hacer literario, no fue aceptado del todo por una parte significativa del nadaísmo.
Maestro del coloquialismo y de la imagen atrevida y precisa, Jotamario Arbeláez trae al nadaísmo una voz fuerte, llena de humor danzante por la página, y aunque el dolor de la violencia colombiana no esté fuera de sus poemas, su tono irónico e incluso sarcástico, crea otra visión de esa misma realidad. Jotamario, como ningún otro poeta nadaísta, sabe mezclar con alta precisión lo lírico y lo conversacional.
Darío Lemos, poeta de vida trágica y muy controvertida, y quien fue uno de los participantes en el famoso sacrilegio nadaísta a la catedral sagrada de Medellín, es tal vez el poeta que mejor representa al poeta maldito, de tradición baudeleriana, en la poesía colombiana hasta la llegada de Raúl Gómez Jattin, años después.
Como se puede ver, hablar de una sola estética nadaísta es caer en un profundo error. Error que sirvió para que los comentaristas de poesía al finalizar la década del 60 y comienzos del 70, pudieran saltar sin ambages por encima de la presencia del nadaísmo y reinaugurar la poesía colombiana adhiriéndola a los poetas de las generaciones anteriores. Sin embargo todos ellos, y debo citar aquí a poetas como Juan Gustavo Cobo Borda, María Mercedes Carranza, Darío Jaramillo, etc., se nutrieron del nadaísmo. Otros poetas, valga el caso de José Manuel Arango, Giovanni Quessep y Jaime García Maffla, se entroncan con una tradición diferente, que viene en parte de la poesía italiana y europea en los dos primeros, y de la poesía del Siglo de Oro español en el último, pero reciben esta libertad de acción, es decir, quedan libres de la pesada tradición poética colombiana, gracias a los puentes que había levantado y quemado el nadaísmo.
Cuando conocí a Álvaro Mutis en México en 1972 descubrí que odiaba el nadaísmo sin conocer mayormente la obra de los poetas nadaístas. Se la hice conocer y su actitud cambió radicalmente. Mutis comprendió de inmediato la importancia de este movimiento, y el craso error que habían cometido los comentaristas de poesía en Colombia, ya en ese entonces, al negar su valor. Debo recordar aquí que el último número de Mito, la importante revista literaria colombiana de la década del 50, está dedicado al nadaísmo, y que la muerte prematura de Jorge Gaitán Durán, director de esta publicación, fue un golpe no sólo para la literatura colombiana y latinoamericana en general, sino para el movimiento nadaísta, que veía en él (yo entre ellos) a un poeta y a un activista literario fundamental para nuestra generación, ya que a partir de este número se iba a establecer un diálogo creativo crítico muy intenso entre él y los poetas nadaístas. Álvaro Mutis me dijo un día que su muerte había sido lo peor que le había pasado al nadaísmo.
Gracias a Jotamario, quien heredó tanto la valentía como la imaginación de Gonzalo Arango para mantener vivo el aliento nadaísta, el nadaísmo es el movimiento de carácter intelectual surgido en América Latina que más se ha prolongado en el tiempo. 50 años de constante actividad dicen de un espíritu indomable, con una capacidad de metamorfosis para mantenerse joven y beligerante. Con la desventaja triste de que muchos de los integrantes nadaístas han muerto, Jotamario ha sabido conservar el grito primigenio revolucionario del nadaísmo. Tanto que me atrevo a pensar que si Gonzalo Arango estuviera vivo hoy en día, el nadaísmo ya sería pasto de los archivos literarios. Esto por supuesto sería preferible para los nadaístas, que nunca dejarán de lamentar la absurda y temprana muerte del «profeta» como lo llamaban.
Ahora bien, no vale la pena hacer una revolución si, como Saturno, no está dispuesta a devorar a sus hijos. No sólo basta darles duro y con un palo a la cabeza a los mayores. He ahí el problema del nadaísmo: al triunfar como rebeldía inauguró una reacción, otorgándole a la poesía colombiana la libertad para hacerse más conservadora, incluso de lo que fueron algunos predecesores del nadaísmo, entre los que podríamos incluir a Porfirio Barba Jacob o a León de Greiff. Gracias a su fervoroso escepticismo y a una necesidad de quedar en buena posición en los nichos de la poesía colombiana, los nadaístas permiten que se vuelva a repetir, incluso con mayor control y dominio, la hegemonía cultural centrista del país. Esta es la coyuntura que aprovechan algunos poetas para tomar el poder cultural desde las posiciones políticas de las instituciones culturales y gubernamentales.
Hay que señalar también que el nadaísmo cometió el error de respetar, digo literariamente, una literatura conservadora como la de García Márquez, lo cual fue tan grave como el hecho, hoy en día, de que uno de los nadaístas activos comulga con las fuerzas del poder político colombiano. El nadaísmo, que le había enseñado a leer a los colombianos, a ver por entre las líneas del poema, permitió la triste proliferación de una crítica literaria pobre y parcializada. Es por eso que en nuestros días la presencia de un escritor tan rabioso como Fernando Vallejo, que sin decirlo ha tomado la bandera nadaísta, sea un caso único dentro de la literatura colombiana.
¿Fue y es el nadaísmo un movimiento revolucionario? Sí y no, podemos responder, sin temor a errar la respuesta, debido a que el nadaísmo incluye en su mismo núcleo revolución y reacción. Si esto es así, y es más, si consideramos como antes he dejado claro que el nadaísmo no es esencialmente una escuela o movimiento literario, entonces mi demanda de acción polémica no es válida, ya que no hay derecho a pedirle al nadaísmo la responsabilidad de vigilar la buena salud de la literatura en Colombia. Por eso el nadaísmo es lo que es cuando está contra sí mismo, cuando siendo deja de ser. Quizás por esto que la abuela de Jotamario le dijo una vez al poeta: «Si el nadaísmo fuera algo bueno, ya lo habrían inventado en mi tiempo».
Pensar el nadaísmo implica un salto al vacío más allá del orden y la razón convencional, implica estar al otro lado del armatoste de la cultura. Definitivamente, así pasen 50 años, el nadaísmo sigue siendo «una cosa abominable».
Fuente:
Romero, Armando (edición y prólogo). Antología del nadaísmo. Fundación BBVA, Sibilina, colección Biblioteca Sibila de Poesía en Español, Sevilla, 2009. Texto revisado por el autor para Gonzaloarango.com en febrero de 2025.