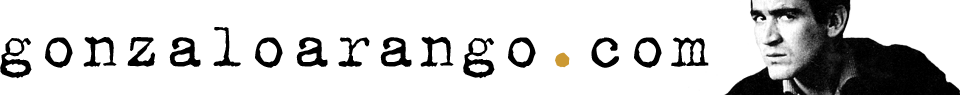Octavio Arizmendi Posada
Por Gonzalo Arango
El Palacio de Gobierno de Antioquia está en la plazuela Nutibara, y todos los días el sol lo golpea en la fachada.
Arriba, desafiando las palmeras y rivalizando con el neón de su vecino, el Hotel Nutibara, un aviso luminoso de cinco metros y letras rosadas componen esta frase: «Los antioqueños podemos hacer más». Es al mismo tiempo un saludo de Navidad al pueblo medellinense, y el lema administrativo del gobernador Octavio Arizmendi Posada.
La gente va y viene, sube y baja de los buses ocupada en sus asuntos, alegremente. Un carnaval de luces en el cielo, el aire está saturado de pólvora, estallan fuegos fatuos y un eco de villancicos y pregones callejeros dan a la ciudad un ambiente de fiesta: ¡es Navidad!
A esa hora, ocho de la noche, las avenidas y los parques ofrecen un esplendor inusitado. De los árboles se derrama un firmamento de electricidad. Una muchedumbre colma las tiendas y los mercados hasta media noche. La alegría es contagiosa, sentimental. Mi amiga y yo no somos la excepción. Salimos a dar un paseo y entramos en el frenesí. Por la avenida La Playa, que es una estampida multicolor, desembocamos en ese oasis de frescura que es la plazuela Nutibara y nos sentamos a dar un respiro. A un lado, un grupo de señoras piadosas reclama por un parlante el aguinaldo para los presos. Un policía armado de metralleta monta guardia al pie de una urna de cristal inmensa, casi repleta de billetes. Como una vez estuve en el tenebroso antro de La Ladera, ese recuerdo me pone los pelos de punta. Le cuento a mi amiga cómo es la vida en aquel infierno de la justicia y se conmueve hasta las lágrimas.
Nos levantamos y hacemos cola para meter un par de billeticos en la urna. La señora locutora nos agradece ruidosamente nuestro buen corazón, gracias al cual uno de aquellos pobres miserables sentirá el consuelo que le envía uno de sus hermanos. Realmente mi intención no era consolar a nadie. En el fondo, lo hice para que cualquiera de esos atorrantes se compre con mi plata un pito de marihuana el 24 de diciembre y se lo fume a las doce de la noche en mi nombre. ¡Salud, amigo camaján!
Volvimos al banco. Frente a nosotros hay una oficina con luces encendidas. Estoy seguro de que, a esa hora, ese día, solo un empleado público está practicando el lema del gobernador de Antioquia: ese empleado es Octavio Arizmendi.
Le pregunto a mi amiga si sabe quién es el gobernador del departamento, y me contesta con la frivolidad de una rosa que no sabe nada de política.
—¿Por qué me lo preguntas?
—Por nada.
—Y a propósito, ¿quién es?
—Un amigo mío. Míralo.
(En ese momento se reflejó una silueta detrás de las celosías).
—¿Y qué hace tu amigo metido en una oficina a esta hora? ¡Es bobo o qué!
—Es antioqueño. Y, además, es el autor de aquella frase rosada.
—Y qué —exclama mi amiga con inocencia de polvo Coqueta—, también los antioqueños tenemos derecho a divertirnos al menos una vececita al año, ¿o no?
—Por supuesto, lo que pasa es que este es un antioqueño terrible: trabaja horas extras para presidente.
—Qué bobada —dice mi amiga—, ¿por qué no lo sacamos a dar un paseo en mi carro? ¡Vamos a raptarlo!
—Es que…, además…, es del Opus Dei…
—¿Opus Dei? ¿Qué es eso?
—Creo que es algo aburrido como la virtud.
—Ahhh… —exclama mi amiga con desencanto—, si es así, que se lo lleve el diablo…
Algo de historia patria
Octavio Arizmendi nació en Yarumal, un pueblo frío donde la gente se calienta con el amor de Dios. El sol es tan avaro que solo sale los jueves, de tres a cuatro. El pueblo tiene fama de ser intelectual, por el Seminario de Yarumal, un claustro por el que han desfilado varias generaciones de prelados eminentes, políticos notables y prósperos cacharreros. Pues como alguna vez me decía Fernando Botero: «Todos los antioqueños tenemos atrancado en alguna parte un obispo o un gerente de Coltejer». Casualmente allá estuvo a punto de graduarse de cura Belisario Betancur, que gracias a Dios se salvó por un pero: el de ser laureanista desde que usaba sotana.
Arizmendi no tuvo ese privilegio, no porque no deseara ardientemente ingresar al sagrado claustro, sino porque un placer místico tan costoso no estaba al alcance de su pobre padre, que era el barbero de Yarumal, por lo que Octavio solo pudo reventar banco en la escuela pública, después en la Universidad de Antioquia, donde se bachilleró y se graduó de abogado.
Octavio es tan joven que venía detrás de mí en la universidad, allá fue donde lo conocí, y ni siquiera éramos buenos amigos. Solo de lejitos, pues yo era existencialista en la misma época en la que Octavio no fallaba misa de seis en San Ignacio, nuestros vecinos jesuitas. Ese tipo tan estudioso, devoto de misa diaria y un poco misántropo, inspiraba una lejanía respetuosa, y esa lejanía que de mí para él era respeto, y de él para mí era reproche, fue lo único que tuvimos en común. Pero nunca lo olvidé durante los años que la vida nos separó. Tenía un aura…
Arizmendi es de los políticos colombianos que en tan corto tiempo han hecho una carrera apoteósica. Pues ser gobernador de Antioquia a su edad, sin ser director de El Colombiano, gerente de la Andi o presidente del Club Unión, es un mérito elocuente de sus valores intrínsecos que pocos antecesores suyos podrían exhibir.
Quiero decir esto: la edad de Octavio es escandalosa para la dignidad que ostenta, pero se la ha ganado y se la merece. Creo que los antioqueños con Arizmendi de gobernador deben sentir algo así como un complejo de Edipo del poder.
A los treinta años que él tiene, los jóvenes apenas están de regreso del comunismo y el ateísmo, mientras Octavio sigue muy campante como jefe del Opus Dei, sin importarle un pito las locuras de su generación.
Es lo que pasa siempre con los antioqueños: que uno puede ser desvirolado y revolucionario hasta los treinta, pero si a esa edad no regresa a la normalidad, se quedó de loquito para toda la vida, es decir, de pobre diablo, y no le queda más esperanza que meterse al nadaísmo, para que se lo acabe de tragar la tierra.
Empresario de un gran destino
Estudiante, doctor, político, gobernador, en Arizmendi es admirable su humanidad, su sencillez. Lleva en las venas ese don antioqueño de la franqueza, una manera de ser rústica que no es incompatible con la cultura. Es espontáneo sin refinamientos, de facciones viriles, solo una sonrisa candorosa delata su profunda espiritualidad. Su cuerpo, fabricado del barro más rudo, alienta un fuego que lo mantiene lúcido, tenso, creativo, empresario de un gran destino.
Intelectualmente es muy reflexivo y austero. No dice más de lo que piensa, pero si lo que piensa honra la verdad, lo dice valerosamente, sin temor a las consecuencias. En este orden de valores adora el principio de autoridad, que ha practicado en su gobierno con una intransigencia insobornable, y que sin duda ha deteriorado un poco su reputación, aunque supongo que eso no le importa demasiado, pues lo que cuenta para él en última instancia debe ser la fidelidad a sí mismo y a lo que ha jurado defender en nombre de Dios. Y lo que es a Dios, ni por el diablo que este hombre lo traicionará, primero se muere.
Como escritor, Arizmendi me aburre soberanamente. Para mí es un hueso duro de roer. Incluso, este defecto no debe ser de él, sino mío. Me mata de tedio la literatura constructiva. Su lógica tan optimista me deprime. En realidad, mi círculo está en el infierno del arte. Y Arizmendi carece del impulso loco y demoníaco. Evidentemente, nada está hecho en él para el infierno, ni su inteligencia, ni su alma. Está salvado.
No ironizo, establezco nuestra diferencia. No hay nada malo en eso, al contrario, cada cual está en su derecho de elegirse. A mí me interesa más la vida que el poder, ese es mi juego: la vida es lo que ganará. Octavio ganará lo suyo en la medida de su capacidad y de su aspiración. Yo veo la cosa más o menos así: si de aquí a veinte años existe todavía el Partido Conservador, Octavio Arizmendi tendrá entonces cincuenta años y será el presidente de la República. Su futura candidatura será una cláusula de rigor en el testamento político del doctor Ospina Pérez, y el venerable anciano doctor Carlos Lleras no tendrá más remedio que acatar la voluntad póstuma del sepulcro blanqueado. Amén.
No necesito ser profeta para asistir a esas futuras elecciones. Es una cuestión de lógica vital. Pues si alguna ventaja tiene el Opus Dei, no es otra que la de multiplicar las energías que se gastan en el sexto mandamiento en la conquista del poder.
Yo no veo contendores peligrosos a la vista, pues según esta dialéctica del desperdicio, los políticos colombianos que son tan whiskeros y desabrochados ni siquiera podrían aspirar a la suplencia del Concejo de Marinilla. Ellos celebran sus victorias en los campos villamiles antes de dar las batallas, emborrachándose y bailando go-go para sentir las embriagueces del poder y la gloria, mientras Octavio goza con los placeres monacales de su biblioteca leyendo la Suma y bebiendo agüita mineral, preparando sus discursos para su gira de fin de semana por los pueblos, cuyas multitudes se pone de ruana con su oratoria doméstica, mezcla de encíclica papal y teoría moderna del Estado estilo maestro Echandía. En todo caso algo muy práctico, y muy bueno, sin masonería ni comunismo…
Carta a un compañero
Un día el presidente Valencia tuvo el acierto de nombrar gobernador de Antioquia a Octavio Arizmendi. Hasta entonces era casi un ilustre desconocido, con un prestigio limitado a su departamento y a la élite de jóvenes insurgentes que comanda J. Emilio Valderrama, que se opuso a la hegemonía de las momias sagradas del conservatismo, cuya decadencia encamina el venerable Tuso Navarro. Arizmendi era algo así como la eminencia espiritual de aquella revolución de parroquia. Evidentemente, la inteligencia y la acción de los insurrectos se tomó los comandos del conservatismo. Arizmendi, desde luego, puso la inteligencia, y J. Emilio, que es un as de oros de la acción, puso el manzanillismo disfrazado de renovación o catástrofe. Y se tomaron el poder. La gobernación de Antioquia era el trofeo, y nadie estaba más dotado que Arizmendi para aceptar y responder por ese honor que había conquistado la nueva generación.
El día de su posesión le envié una carta a mi antiguo compañero:
Excelentísimo señor gobernador de Antioquia:
Desde luego soy yo, y esto te va a sorprender como el demonio. Pero no temas: «renuncio irrevocablemente». En realidad, nada puedes ofrecerme que yo te pueda aceptar. No estoy pensando en que me nombres de nada, que Dios me libre de ingresar a la burocracia a esta edad y con estas ganas locas de descansar.
Debo decirte que nunca escribí cartas a un político por sus triunfos ni le envié sufragios por sus fracasos. Y tú no eres la excepción. Esta carta no es para un político, sino para ti, que, a pesar de no ligarnos una amistad constante ni intelectual —pues la inconstancia y las ideas nos han separado—, recuerdo que salimos del mismo núcleo, con rumbos opuestos, ya lo ves: tú en la gobernación de Antioquia y yo en la insubordinación nacional. Pero a pesar de nuestras rutas opuestas, no puedo dejar de sentir una honda fraternidad por alguien como tú, que has sido una apología viviente del esfuerzo, de devoción a las jerarquías más altas del espíritu, con los más grandes sacrificios y la fidelidad más indeclinable a un destino.
Hoy supe que te habías posesionado, y entonces vino a mi memoria el recuerdo de tu imagen en la Universidad, con tu personalidad introspectiva y ascética, con un cerro de libros bajo el brazo, meditando en los parques o soñando el porvenir, y uno pensaba al verte tan peripatético: «Este Arizmendi al paso que va llegará a magistrado». Pues esa lentitud y esas gafas de topo mental te daban un aire solemne, de superioridad frente a tus camaradas, cuya vocación era jugar billar, y cuyo pasatiempo era el estudio. Entonces hoy no pude dejar de alegrarme por ti, porque has sido un guerrero y mereces tu triunfo. Y sé que no has ganado tu gobernación a base de whisky en el Club Unión y eso me une a tus méritos más allá de nuestros antagonismos ideológicos.
Fui uno de los que te vio luchar en silencio, con una modestia que era el mejor signo de tu autenticidad, de tu pasión generosa por ser algo en la vida al servicio de la vida, algo por ti mismo al servicio de la sociedad, con una paciencia tan estoica que hasta tus esperanzas podían tener tiempo de esperar. Y has logrado tus ideales en un grado ya alto, pero no definitivo.
Te escribo también, señor Gobernador, porque soy de Antioquia, y todo lo antioqueño me es profundamente amado, incluso profundamente odiado, como sucede en todo ser vivo que tiene sus raíces hundidas en el barro nativo, y de allí crece para lo más lejos, y para lo más hondo.
Yo vivo lejos de Antioquia como un exilado de la gasolina y el hollín, contra cuyos olores industriales no tengo nada, pero que para cierta salud de los pulmones del espíritu atrofia mi ya de por sí deteriorada biología. Y, sin embargo, de una manera esencial, aunque paradójica, mi verdadero clima, los valores que me identifican, esas negaciones y sublevaciones de mi personalidad de escritor, se nutren del mismo limo que reverdece y hace florecer las orquídeas de la avenida La Playa. Tanto es así que una amiga que acaba de regresar de Europa, al notar que en mis obras me traiciona el subconsciente paisa, me trajo de regalo una cajita perfumada con esta dedicatoria: «Querido Gonzalo: ya es hora de que cambies tu ruana por una bufanda existencialista». Esto te da una idea de lo endemoniadamente paisa que sigo siendo. Malgré moi, como diría mi encantadora amiga.
A la vez que celebro tu triunfo, señor Gobernador, siento una especie de temblor al ver que mis amigos están llegando por el camino que se propusieron en la vida. Yo, personalmente, me siento lejos de llegar por alguna de estas dos razones: o porque no hay a dónde llegar, o porque no voy para ninguna parte. En todo caso la idea de llegar me paraliza, así al menos tengo la ilusión de no fracasar en esta tortuosa errancia que no busca la verdad, sino la vida.
Bueno, señor Gobernador, ni siquiera tienes que contestar esta carta tan loca, basta que la leas, con mis sinceros deseos de que te vaya bien, y pongas a trabajar duro a los antioqueños en estos terribles años de la productividad que se avecinan, y que me están haciendo pensar seriamente en el exilio.
Sobre todo, no te preocupes por mí. Primero, porque estoy nadando contra la corriente de tus ideas; y segundo, porque el único empleo por el que estaría dispuesto a sacrificarme es, por fortuna, el tuyo.
«Pero, por Dios, señor Gobernador, no pierda más tiempo con los nadaístas —dirá tu secretaria muy preocupada—, mire que ya madrugó el doctor Gutiérrez Gómez a presentarle el saludo de la Andi».
Así es. Entonces te dejo en muy buenas manos, y que Dios te libre de los madrugadores.
Gonzalo Arango
Un tinto en pleno gabinete
El gobernador Arizmendi tuvo la amabilidad de contestar mi carta y de paso me invitaba a tomar un tinto en su despacho cuando fuera a Medellín. Una tarde de enero, más asustado que el demonio, entré a la Gobernación. El policía que montaba guardia me miró muy raro, con ganas de hacerme motilar, seguramente me confundía con un go-go, a pesar de que en el bar del frente me había dado una peinada. Pero ser poeta no es cosa fácil de disimular: el nadaísmo no está en el pelo, ni la locura tampoco.
La señorita secretaria me dijo que sentía mucho, que el Gobernador estaba en Consejo de Gobierno y que no podía atender ni a Mirús, que volviera la semana entrante. Yo dije que era imposible. Ella dijo que cuál era el motivo de la audiencia. Yo dije que nada. Ella dijo que el Gobernador era un hombre muy ocupado, que no podía dar audiencia para nada. Está bien, señorita, no se enoje, dígale que vine por el tinto que me ofreció, que entonces nos lo tomaremos el año entrante. ¡Ahhh…, si no me equivoco usted es el nadaísta amigo del Gobernador! —dijo la secretaria emocionada, como si acabara de descubrir la luz eléctrica—. Así es —dije yo con fingida modestia—. Eso es distinto —dijo la secre—, el doctor Arizmendi hace unos días está esperando su visita, voy a informarle—. De ninguna manera, volveré otro día, en realidad es para charlar, no tiene importancia —dije yo—. Para él sí la tiene, lo estima mucho, mi deber es informarle, aunque hoy no podrá recibirlo…
Me senté en un sillón de cuero, más solo que un difunto. La posibilidad de entrar a ese maldito despacho me aterrorizaba. La autoridad, sus encarnaciones y sus símbolos excitan en mí un feroz complejo de inferioridad que me pone los nervios de punta. Aunque venía preparado me di una escapada veloz al baño del bar de la esquina para apaciguarme. Cuando volví, la secretaria me estaba buscando detrás del sillón. «Ustedes los nadaístas son tan raros» —dijo disculpándose—. «Fui a comprar cigarrillos al bar» —me disculpé.
—El señor Gobernador se puso muy contento con su visita, pero como está en Consejo de Gobierno lo invita mañana a almorzar. Sin embargo, por tratarse de usted, dice que va a hacer un receso de cinco minutos para saludarlo. Además, los señores secretarios desean conocerlo. Siga, por favor…
Me dio más tembladera que a un condenado a muerte camino del patíbulo. El paisaje tenía una elegancia solemne, oficial: tapetes rojos, un Cristo crucificado en la pared, un óleo de don Simón, una mesa larguísima con siluetas sentadas alrededor, y que al verme llegar se pusieron de pies. ¡Dios del cielo! Todo ese alboroto por mi culpa. El Gobernador me serenó con un abrazo muy afectuoso y luego me presentó las siluetas: su gabinete. Solo entonces me di cuenta de que a casi todos los conocía. Eran los hombres serios de mi generación. De repente me encontré abrazando a un joven que había sido mi discípulo de literatura en la universidad: Iván Duque.
—Oye, demonio, ¿y tú qué haces aquí? —dije sorprendido.
—Pues, ya lo ve, maestro, soy gerente de las Empresas… no sé qué.
—Se ve que la literatura no te sirvió para un carajo, te felicito.
Me hicieron un campo en la cola de la mesa, frente al jefe del gabinete. Esperanza, la bella secretaria, dejó de mirarme con ojos de ama de llaves, pero sin dejar de verme como la oveja negra. Nos trajo un tinto, hice un sincero elogio del gabinete que representaba la nueva ola de la clase dirigente.
—Yo soy la excepción a la regla —dijo una dama mayor, que resultó ser la secretaria de Educación.
Hubo expectativa por mi respuesta, tragué saliva, y no se me ocurrió decir nada.
Para disimular el lapsus encendí un cigarrillo. El Gobernador, desencantado por mi falta de galantería o de imaginación, arregló el asunto con esta flor:
—Al contrario, doña Mariela, mujeres excepcionales como usted nunca son excepción a nada…
Parecía una frase del presidente Valencia, muy hidalga, por cierto, y yo pensé que el que entre el Gobierno anda, algo se le pega.
Mi tensión llegó al máximo de resistencia y no recuerdo qué más tonterías dije. Me levanté.
—Bueno, gracias por la audiencia y por el tinto, me voy antes de que se les enoje el Espíritu Santo, y para que los antioqueños puedan hacer más, como dice el Gobernador.
—Dices «los antioqueños» como si no lo fueras —protestó Arizmendi.
—Es que yo soy un antioqueño en uso de buen retiro: sin carriel, sin empleo y, sobre todo, sin ganas de trabajar (risas).
—Gobernador… —grita Iván desde su curul—, aunque nadie crea, el maestro es el único antioqueño cuerdo de este país, los demás somos… ¡negociantes! (risas).
Nos despedimos con la promesa de regresar al otro día para almorzar en La Aguacatala…
Un sancocho aliñado con Suma teológica
A las doce del día siguiente volví a la Gobernación. Esperanza me saludó muy sonriente, me ofreció un café mientras su jefe terminaba la última audiencia con unos médicos que iban a decretar una huelga en los hospitales. A la una se desembarazó de los amotinados y nos dirigimos a la plazuela Nutibara. Allí estaba estacionado un Cadillac negro, más largo que un río y más solemne que un entierro. El Gobernador lo llama «mi coche fúnebre». Entramos a este mausoleo rodante. Los transeúntes se quedaban mirando con asombro, y con razón. No era un espectáculo normal: el jefe del Gobierno con el jefe del nadaísmo; el representante del Opus Dei con el expresidiario de un delito por atentado al sentimiento religioso; el autor del lema «los antioqueños podemos hacer más» con el autor de «no haga nada, ya todo está hecho, y todo lo hecho está por destruir».
—¿Cómo te sientes, amigo Gonzalo? —preguntó muy atento el Gobernador.
—Muy incómodo…, no es mi talla…, aquí cabe la Santísima Trinidad con todos sus misterios. Por fortuna nunca seré gobernador, ni tendré más amigos gobernadores después de ti.
—Tú eres más importante que un gobernador, eres un poeta. Ya quisiera yo escribir como tú.
—Pues cuídate de que no te suceda esa desgracia.
El auto tomó por la autopista hacia un restaurante típico en las afueras de la ciudad, por Envigado. Estaba de moda en el turismo y la sociedad de las finanzas. Ese día, La Aguacatala parecía una asamblea de la Andi. Es una casona centenaria de 1842, decorada con todos los trastos viejos y folclóricos de la vida antioqueña. Todo huele ancestral, evocador, a novela de Carrasquilla.
El Gobernador saludó a mucha gente; mucha gente lo saludó con cariño y admiración. Su popularidad flotaba en el aire. Su simpatía la prodigaba indistintamente al banquero como al barman. El administrador acudió a presentarle los saludos de la casa. Nos paseó por la vasta mansión.
La Aguacatala es una casona que enmarca un paisaje idílico, una apoteosis de verdor. De los techos se descuelgan matas a go-go: las melenas de la naturaleza. Dos patios amotinados de flores con una fuente que irradia su tris de frescura sobre los altos astromelios, cuyas flores se yerguen como planetas contra el cielo azul. Un gorjeo de pájaros y de sol en el aire.
Como caído del cielo apareció un fotógrafo con la ilusión de que este sería un «sancocho en la cumbre». Cuando nos sentamos a la mesa, el tipo nos ametrallaba con su bendita cámara, y tanto el Gobernador como yo nos pusimos muy incómodos, tragando y haciendo poses de intelectuales. Como nos estaba haciendo perder la paciencia y el apetito, el Gobernador le dijo:
—Amigo Jaime, en vez de hacerle la guerra al sancochito, siéntate y almuerza con nosotros.
El fotógrafo, que se llama Jaime Guerra, prometió dejarnos en paz y se excusó respetuosamente. El Gobernador, para desarmarlo, lo hizo sentar a la mesa y le pidió un sancocho. Este gesto me emocionó y juro por Jesucristo que no era demagogia barata. Mi admiración por él se elevó por encima de la cordillera. ¿Se imaginan ustedes a Jaramillo Sánchez o a Darío Arango Tamayo almorzando con un nadaísta y un fotógrafo? Yo no. Definitivamente la democracia de los liberales del Club Unión es puro cuento chino.
Sobra decir que el fotógrafo se portó como un gran fotógrafo, y que no metió la cuchara sino en su plato. Tampoco creo que entendiera nada de aquel menú intelectual aliñado con salsa de existencialismo y Opus Dei.
He aquí una síntesis:
¿El Partido Conservador existe? ¿Qué es eso?
El conservatismo es una ideología autónoma de intereses de grupo y se basa en la adhesión a unos principios y valores.
¿Cuáles valores?
Nosotros los conservadores creemos en la concepción cristiana del orden social y político; en el culto a la tradición; en los valores fundamentales de la civilización occidental; en las ideas esenciales del pensamiento político del Libertador.
¿Cuál es su concepción del Estado moderno?
Yo concibo el Estado como una estructura de orden para la realización del bien común, mediante el ejercicio de la autoridad subordinada al derecho.
Ustedes los conservadores hablan mucho del orden, es casi una obsesión. ¿No será por algún complejo de inferioridad o temor frente al futuro?
No. Es que solo puede haber justicia y progreso cuando existe una ordenada distribución de los bienes morales, culturales y económicos entre las diversas partes de la sociedad.
Yo no veo esa justicia distributiva por parte alguna, todo esto es filosofía de buena voluntad sin realidad en la práctica. ¿Cómo pueden coexistir el conservatismo político y el progreso social?
El Partido Conservador es un partido tradicionalista, pero esto no quiere decir que quiera conservarlo todo a perpetuidad. Precisamente para conservar unos valores espirituales y nacionales legítimos es necesario reformar muchas estructuras que hoy son incompatibles con las exigencias de la justicia. Esta política racional contrasta con los ímpetus emocionales de esa postura revolucionaria que pretende la demolición de todo el orden actual, para construir sobre las ruinas una utopía imposible.
Si se refiere al nadaísmo, no se preocupe; nosotros no hemos pensado en ninguna utopía, no creemos en la felicidad, ni en la utilidad, ni en el orden.
El nadaísmo tiene para mí un valor positivo: es renovador.
Que no lo oigan sus copartidarios diciendo eso, pues se arma un plumero. Mejor, dígame: ¿usted dispararía un fusil para defender esos ideales?
No solo un fusil… También un cañón, si fuera el caso.
Gobernador Arizmendi: ¿qué justifica su vida?
La esperanza.
¿De ir al cielo?
Me interesa, sobre todo, que no me hallen falto de peso en la balanza definitiva.
Supongamos que va al infierno, ¿qué gracia le pediría al diablo?
En verdad, no me gustan esas suposiciones.
¿Qué es lo que más abomina del comunismo?
El atropello a la libertad de las personas y de las conciencias.
¿Y del imperialismo yanqui?
Que tantos americanos crean que los debemos imitar en todo; su complejo de modelos.
Gobernador, ¿usted no cree que rezar es un perdedero de tiempo que no soluciona nada?
La oración es grata a Dios, los que rezan hacen de pararrayos en este mundo pecador.
¿Cuál es el sentido de su existencia?
Servir a mis semejantes en la medida de mi inteligencia y capacidad. Somos responsables ante Dios de los dones que Él nos ha prodigado.
Gobernador, ¿qué epitafio le gustaría tener sobre su tumba?
«Somos lo que somos delante de Dios y nada más».
Un atentado frustrado
A las dos y media el Gobernador levantó la sesión. Desgraciadamente hacía media hora lo esperaban en su despacho los altos mandos militares para tratar asuntos de vida o muerte del candidato presidencial que en esos días llegaba a Medellín en «el tren de la victoria». Nos despedimos en Junín.
—Espero que lo hayas pasado bien, amigo Gonzalo.
—Todo magnífico, solo lamento una cosa…
—Qué será, hombre…
—Que ni siquiera nos hicieron un atentado.
—Pero no creas que fue por mí: aunque digas lo contrario, los antioqueños también admiran a sus poetas.
—Espero que no sea cierto, mi querido Octavio. No olvides que la decadencia de Roma empezó con Ovidio, el poeta del buen amor.
-—No fue por la poesía, sino por el paganismo.
—Es más o menos lo mismo. Recuerda esto de Saint-John Perse: «Si un poeta está contento con su tristeza, yo pido que lo saquen a la luz del sol y lo fusilen, porque si no, habrá una sedición».
—Muy oportuna la cita ahora que esperamos al doctor Lleras. Se la diré al comandante para que tome medidas contra ti.
—Afortunadamente es imposible ser poeta con este verano feliz.
Tras los cristales de la Gobernación se paseaban impacientes tres coroneles y un general. Si supieran la causa de esa espera, qué cuartelazo formidable le darían al pobre Gobernador. Y ni siquiera le quedaría el consuelo de haberme catequizado para el Opus Dei.
Ahora venía lo más terrible: digerir este sancocho aliñado con bambucos y santo Tomás de Aquino. Para empezar, dos Alka-Seltzer en el bar de La Bastilla.

Cromos, n.° 2.573, Bogotá, 13 de febrero de 1967, pp. 48-52.
Fuente:
Reportajes (tomo II). Editorial Eafit / Corporación Otraparte, Biblioteca Gonzalo Arango, Medellín, septiembre de 2022.