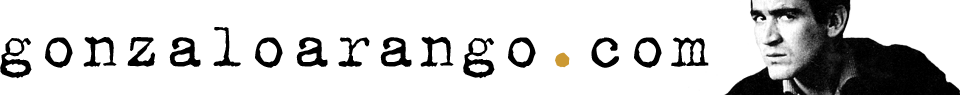Una mujer en el Metropol
Por Patricia Ariza
Cuando viajé a Medellín en 1964, era la primera vez que montaba en avión; había sido expulsada recientemente del colegio de monjas porque me encontraron un diario. El colegio quedaba enfrente a un cuartel, y desde los 14 años empecé a averiguar todo acerca de un teniente a quien alguna vez viera pasar en un desfile. Era un joven bellísimo; entonces imaginé un romance con él y, como se trataba de un amor imposible, lo construí paso a paso en mi fantasioso diario de a bordo. El diario era una especie de bitácora de amor apasionado. Me inventé, una a una, las escapadas del internado. Estaban marcadas con direcciones exactas de los sitios en donde supuestamente nos encontrábamos, de los pequeños hoteles donde nos amábamos; estaban descritas las cafeterías, los nombres de las comidas y de las bebidas, y hasta los fragmentos de sus cartas de amor, escritas al borde de las servilletas. Todo lo inalcanzable había sido minuciosamente descrito. De esa manera, nadie —ni yo misma— podía sospechar que se trataba de un invento, y por eso todo era más verdadero que la verdad misma, porque los espacios de la duda estaban llenos con lujo de detalles.
En las noches del diario, yo salía por la ventana del colegio y el teniente me esperaba. Solo podíamos vernos una vez cada dos semanas. El teniente —mi teniente— se llamaba Abelardo. Y, para más señales particulares, tenía un lunar en el hombro izquierdo. Hasta esos detalles mínimos estaban averiguados por la investigación minuciosa de una enamorada adolescente a la que no se le escapaba nada. Lo del lunar lo averigüé con una compañera, sobrina de una prima de él, y que también pensaba que se trataba del hombre más bello del mundo. El pobre no sabía que estaba siendo cautivo en el relato de una jovencita que se asomaba a la vez a la literatura y al mundo.
Un día, las monjas descubrieron el diario, y como todo lo que allí estaba escrito parecía tan verdadero, fui expulsada con todos los deshonores que le cabían, en 1964, a una chica que se escapaba quincenalmente de un internado con un teniente. El diario era también un relato erótico por el cuerpo del bello teniente del lunar en el hombro.
Fue tal la conmoción familiar con la expulsión, que no tuve otra salida que recurrir a mi hermana mayor, que vivía con su familia en Medellín. Me refugié en su casa. Y allí lloré las dos primeras pérdidas irrecuperables de mi vida: el diario y mi teniente.
Estaba a solo un mes de terminar el bachillerato y a pocos días de conocer un movimiento de locos y poetas de la noche: el nadaísmo. Por mi hermano mayor, conocía algo de las andanzas de Gonzalo Arango, el fundador del movimiento, que ya por esos años era temido y famoso.
Con el dolor del alma de abandonar a mi teniente —que me inspiró por lo menos quinientas páginas escritas a mano de una historia imposible—, decidí buscar a los nadaístas. Mi primer contacto fue un ciclista importante, de nombre Ramón Hoyos. Él había sido amigo de mi hermano, y entonces le hablé como pude y le pedí que me consiguiera el teléfono de Gonzalo Arango, porque yo le tenía una razón importante de mi hermano. El ciclista, no sin antes hacer las galanterías patriarcales de rigor, me consiguió el teléfono del monje.
Años después, supe que la investigación de las monjas llegó hasta el cuartel, y que el teniente fue sancionado por las salidas nocturnas con una joven estudiante del colegio de monjas que él decía no conocer.
Me armé de valor y llamé por teléfono al poeta. Tuve tan buena suerte, que él mismo me contestó.
—Yo he leído algunas de sus cosas —le dije—, lo admiro y quisiera pertenecer al nadaísmo.
El poeta me citó en una esquina, cerca de la Gobernación. Mi hermana mayor se quedó cerca, porque quería conocerlo. Gonzalo me invitó a una cafetería en las afueras de la ciudad; bebimos y conversamos muchísimo. Estaba fascinado con la historia del teniente. Nos ennoviamos camino a Envigado y, después, íbamos a hoteluchos y salíamos siempre de la mano por la periferia de la ciudad.
—¿Dónde están los otros nadaístas? —le preguntaba siempre—. Yo quiero conocerlos.
Gonzalo decía que eran como lobos, y que, si me los presentaba, estaba seguro de que iba a perderme.
Yo acepté ese rol que —poco a poco— se fue volviendo como un matrimonio sin amigos y sin casa.
Un día, él no llegó a la cita, y yo estaba segura de que no se trataba de un abandono. Averigüé, y nadie me dio razón de su paradero esa noche. Gonzalo había desaparecido del mapa.
Al fin, me dijeron que estaba detenido y que los nadaístas se reunían en el Metropol, un café de billares gigante que quedaba en la calle Junín, frente a Versalles, un restaurante argentino donde no nos dejaban entrar porque no consumíamos nada.
Gonzalo tenía razón: mi ingreso al Metropol fue el fin de esa relación.
Yo entré con mis dieciséis años puestos y el pelo a la cintura, y allí estaban todos ellos, espléndidos: Amílkar U, Alberto Escobar, Darío Lemus, Dina Merlini, Helenita Restrepo, Cachifo y —el más bello de todos— Héctor Escobar. Tenía unos ojos muy parecidos a los de mi teniente. También estaba Moisés Melo, el que ahora despliega la mayor seriedad de todos. Es editor de una gran empresa.
—¿Usted es la Maga? —me preguntó Mauricio Echavarría.
—Sí, yo soy —le dije.
Y me quedé allí, atrapada entre ellos, discutiendo noche a noche sobre arte, literatura y rebelión. Amílkar sabía más que todos los maestros juntos. A su corta edad, había leído a Proust, a Prévert y a Joyce.
Conocí también a Alberto Escobar, el mejor poeta maldito del combo. Era un cínico encantador, a quien después yo amaría entrañablemente.
Me enamoré en ese momento de Mauricio, un magnífico pelao, hijo de burgueses, pero muy atormentado. Tanto, que años más tarde se suicidaría, dejándonos demasiadas preguntas.
Todavía hoy, cuarenta años después, me duele su tono de voz repitiendo, una y otra vez, los poemas de Barba Jacob.
Ahí me volví nadaísta: cambié la pinta y me empecé a vestir como Dina, toda de negro y con los labios pálidos. Éramos tan misteriosas que la gente se agolpaba y corría para vernos. Nadie se acercaba, porque siempre andábamos en combos grandísimos, como de diez o veinte, todos estrafalarios, pero juntos y silenciosos.
Sabíamos que nuestra sola presencia era un mensaje fuertísimo de rebelión y de protesta.
Por supuesto, empecé a vivir en forma las exclusiones de grupo y de género. Los extremistas nos gritaban insultos por la calle y nos impedían ingresar a algunos lugares. Otros —burgueses e intelectuales—, por el contrario, nos buscaban. Era muy exótico tener a los nadaístas en una fiesta.
Claro que esas fiestas no siempre terminaban bien: había peleas políticas y literarias durísimas, una de las nadaístas se cortaba las venas casi siempre, y las borracheras eran apocalípticas, con porcelanas rotas y celos de los dueños de la casa porque las señoras y sus maridos vivían enloquecidos con nosotros.
Alguna vez salió un pasquín diciendo que las mujeres nadaístas teníamos pacto con el diablo y que la pinta nuestra era la vestimenta de las brujas…
Hoy, años después, supe que el nadaísmo no era solo un movimiento de poetas: era también una actitud corporal, una manera de ser y de estar en la vida, en la calle, y de habitar la plaza pública; un no querer estar en la casa ni en el sistema. Nuestra presencia era un acto político, y nuestro andar en las calles, un acontecimiento poético.
Nuestra actitud había roto de manera irreparable la rutina de la Medellín conventual, la Medellín de las grandes familias y de los finqueros, y ese algo era el nadaísmo. Por eso, la ciudad se deshizo ante nosotros en elogios y en insultos.
Algún día, los conventuales tuvieron que hacer una misa de desagravio en el estadio, para reparar el supuesto daño que los nadaístas sacrílegos le habían hecho a la ciudad. Es que llegaron una mañana a la Catedral Metropolitana, en plena Santa Misión, a comulgar para después escribirnos poemas de amor en las hostias. La persecución fue tan feroz que algunos de ellos estuvieron presos, y otros —como Alberto— tuvieron incluso que salir del país.
Algo, por supuesto, dentro de nosotros —dentro de mí— se rompía a la vez que se construía una nueva mirada sobre el mundo. Empecé a entender que se podían alterar a la vez la sintaxis y el orden público, que es el más encubridor de todos los órdenes.
El nadaísmo era un gran amor en grupo, como se llamaría después la gran novela de Cachifo. Un talento era el Cachifo: tan hermoso y varonil como homosexual y horripilante. Cuando se levantaba, hablaba con voz de lora, imitando los sermones filosóficos de su madre.
En una sociedad tan patriarcal como la antioqueña, los nadaístas hablaban todo el tiempo de sus madres. Era con ellas que habían aprendido a filosofar. Hoy pienso que éramos tan excluidos de todo, que no teníamos otro espacio que el grupo; en él nos amábamos, nos admirábamos, nos repudiábamos, pero, a la vez, nos reconocíamos.
Hubo un tiempo cuando convivimos todos en una casa de un abogado de apellido Restrepo, que nos miraba como dioses. Era un profesor universitario de literatura. Creo que dio todo su sueldo y parte de su vida por escucharnos disertar, en las largas noches, sobre literatura y política. Ya por ese entonces estábamos de amigos de unos locos anarquistas. Uno de ellos se llamaba Sócrates Muñoz Torres, un activista deslumbrante que hablaba como diez idiomas y siempre estaba detenido en las comisarías. Otro —increíble— era el Hombre de la Llama, un loco fantástico que se subía a los edificios con una antorcha, y desde allí imprecaba a la ciudad.
En la casa del profesor escuchábamos a los Beatles. Hoy, muchos años después, al pie de las noticias de la guerra, recuerdo tanto a Amílkar U leyendo sus maravillosos poemas de la Vana Stanza. Con él aprendí tanto: era él quien guiaba mis lecturas; en los parques me leía a Prévert, con su mercado de pájaros; a Proust, en el parque de Berrío; y al filósofo de Otraparte —como se llamaba su morada—, Fernando González, a quien tuve la oportunidad de conocer personalmente. Cuando fuimos a su casa en el campo, le escuché hablar de Sartre con la familiaridad de quien no nació para ser subalterno. Hablaba de Sartre sin reverencia alguna, ya que tenían correspondencia de largas epístolas sobre el existencialismo y sobre Dios*. Entendí, con el Maestro, lo que era un hombre con pensamiento propio.
Gonzalo salió de la prisión, iracundo. Nunca pregunté por él en su tiempo de cautiverio. Es que estaba demasiado ocupada con el grupo. Me llamaban «la Piaff», porque andaba con el forro de un disco de la cantante como cartera. Las noches en la casa del abogado Restrepo, después de beber y escuchar a los poetas, eran largas y, casi siempre, terminábamos en un bar del parque de Bolívar: El Café de los Angelitos. Pasábamos, sin solución de continuidad, de escuchar a los Beatles a escuchar a los Trovadores del Cuyo. Era un lugar, cerca del barrio Guayaquil, a donde llegaban los borrachitos sin destino. Allí conocí la música de carrilera, que no me abandona desde entonces.
Gonzalo seguía furioso, como todo paisa abandonado. Me escribió poemas de odio que yo rompía como cualquier adolescente para quien la poesía solo tiene valor de uso. La poesía era una manera de comunicarnos; por eso, muchos poemas quedaron en los ceniceros y en los inodoros. Es que eran para ese momento, y ya.
A los pocos meses, llena de culpa, regresé a Bogotá: tenía que presentar los exámenes en el Ministerio para sacar el cartón de bachiller. Me tocó volver otra vez a los vestidos normales, pero ya, después de esa experiencia, lo «normal» era tan frívolo y tan sin sentido, que me escapé —esta vez— para conocer a los nadaístas de Cali: a Jotamario y a Elmo. Nunca olvidaré que, en ese viaje, una tarde, escuché en Bellas Artes una conferencia magistral de Enrique Buenaventura, otro pensador independiente. A partir de allí, el teatro no me abandonaría hasta el sol de hoy… ni yo a él.
Helena Restrepo, una nadaísta que tenía en su biografía haber sido novia de María Félix, nos convidó a viajar a una isla de su propiedad, en el Pacífico, para fundar una nueva sociedad, dijo. Era una isla que ella había comprado con un anillo de diamantes que la señora Félix le había regalado. Sin miedo alguno, le aposté a la huida. Éramos diez, y partimos de noche rumbo a Tumaco en un barco cargado de gasolina. Conocí el mar, mar adentro, y desde entonces se me llenó la vida de aventuras. La isla famosa de Helenita no existía: se la había tragado el mar. Nos tocó llegar a otra, poblada de una comunidad afro maravillosa, que nos acogió y nos ayudó a sobrevivir con plátano, pescado y aguapanela. Allí vivimos varios meses, hasta que los resentimientos nos devoraron: muchos celos, muchas peleas. Conocí allí, en la isla, algo de la cultura del Pacífico: su música y sus saberes en la pesca, en la filosofía y en la comida. Las mujeres me enseñaron a pescar jaibas, pianguas y pateburro. Era un lugar donde la gente, todo lo que tiene, lo reparte. Todo: la comida, el baile, todo. Algún día voy a regresar allá, porque fueron ellos quienes me enseñaron a vivir con lo que la vida traiga.
En uno de esos viajes llegué a Cartagena, y la poca plata que llevaba —producto de la venta de un cuadro que me había regalado Alejandro Obregón— me la jugué toda en la ruleta.
Estaba viviendo en el Hotel Caribe con una amiga que se llamaba Consuelo Salgado, a quien le decían la Brigitte Bardot de los pobres. Era tan audaz que siempre terminaba convenciéndome de hacer cosas que me daban miedo. Una amiga costeña nos persuadió de jugar a la ruleta y nos habló de las maravillas del juego de azar. Nos dijo que ella nunca perdía porque tenía la mano «rezada». Naturalmente, lo jugamos todo y, por supuesto, lo perdimos todo.
Para salir del lío, y por iniciativa de la amiga costeña, le ofrecimos a la señora poeta Judith Porto —que era la directora de cultura de la ciudad— dictar una conferencia sobre el nadaísmo. Y la señora, muy arriesgada y generosa, aceptó. Con ese dinero pagaríamos el hotel y podríamos, Consuelo y yo, regresar.
En Bogotá, nos reunimos con Rubiela Cadavid, la más hermosa de las nadaístas, y yo empecé a combinar la calle con la universidad, donde me atraparon intensamente los universos transgresores del teatro y de la política.
Yo no sabía hablar en público y, la verdad, tampoco tenía mucho que decir verbalmente. Todo estaba ahí, viviéndose en silencio, cuerpo adentro. Llegué al lugar ese de Cartagena: era un auditorio solemne de un gran banco. Y, frente al público, hice un silencio total que duró una eternidad.
Años después supe que había hecho una verdadera performance. Al principio hubo una gran incomodidad, tanto del público como, por supuesto, mía. Luego, toses y bostezos; después vinieron las agresiones. Me tiraban papeles a la cara, pero como me mantuve firme, siempre en la misma actitud, con el sudor rodando por las mejillas, todo fue cambiando. Para mí, ese silencio era una manera de mostrar la nada.
Poco a poco fuimos, el público y yo, ganando terreno, y se fue creando una atmósfera densa e inexplicable. Recuerdo ahora un poema de Emily Dickinson, que dice: «La más perfecta comunicación, nadie la escucha».
Allí conocí a los nadaístas de la costa, Manolo Vellojín y Alberto Llerena, que siguen siendo mis amigos del alma. El uno, un pintor de las formas desconocidas y misteriosas, y el otro, un maestro del teatro. Manolo murió de tristeza hace poco, y Alberto forma parte de un grupo de teatro que trabaja en el interior de una muralla en Cartagena.
El nadaísmo fue un gran movimiento de ruptura que muy poca gente comprendió. Hoy, a 35 años de la muerte del profeta Gonzalo, algunos académicos todavía lo insultan. Es que parecen no entender nada.
No entienden, por ejemplo, que haberse jugado el pellejo enfrentando el Congreso de Escritores Católicos en Medellín fue una auténtica ruptura; que quizás, sin ese acto fundante, hoy esa ciudad no sería la sede de un festival que ha hecho de la poesía una pasión popular.
Ese festival que, más que un evento, es un acontecimiento maravilloso e insólito en una ciudad tan violenta —o mejor, tan violentada.
El Festival Internacional de Poesía de Medellín, dirigido por Fernando Rendón, es un verdadero paradigma de la resistencia cultural.
No entienden que el hecho de que cinco muchachas menores de veinte años frecuentáramos, en los años sesenta, los bares nocturnos diseñados por la cultura patriarcal exclusivamente para hombres era una rebelión femenina anticipada contra los lugares y las horas prohibidas.
No entienden que el colegio donde estudió Jotamario —y de donde fue expulsado por nadaísta— hubiera tenido que recibirlo años después con honores, por presión de los estudiantes y maestros, y consagrarlo como poeta emérito.
Que escuchar a Gonzalito —flaco y desgarbado como un poeta del siglo xvi, pero con una fuerza interior descomunal— en las escalinatas de la Biblioteca Nacional, leyendo los manifiestos nadaístas, era un acto político urbano sin precedentes. Ver al Hombre de la Llama, con una tea, colgado en la Gobernación de Cundinamarca, gritando contra el sistema, era poesía pura. No entienden que el nadaísmo fue una manera subversiva de llevar de la aldea a la ciudad la literatura colombiana. Quienes no entienden eso no pueden disfrutar de la poesía de Eduardo Escobar, el más fiero poeta de los setenta que haya existido desde San Francisco hasta la Patagonia. Lo digo con amor y tristeza, ya que ahora se lo devoró la derecha.
Quienes se niegan a aceptar el nadaísmo no pueden disfrutar de la novela de Cachifo, El amor en grupo, o de El hostigante verano de los dioses, la primera novela nadaísta escrita por una mujer a quien algún día habrá que reconocer como una de las más grandes escritoras. Se llama Fanny Buitrago, y es fantástica.
Quienes no disfrutan de estos escritos tienen la vida un poco limitada, porque en esos lugares señalados por los poetas y las escritoras están algunas de las claves de la existencia.
———
* Hasta ahora no se ha hallado evidencia de correspondencia entre Fernando González y Jean-Paul Sartre. Sin embargo, es bastante probable que Sartre sí haya leído a Fernando González, dado que tuvieron amigos en común y que en París se publicaron, entre otros textos y artículos, la traducción al francés de Viaje a pie por Francis de Miomandre («Le Voyage à pied de M. Fernando González». Revue de L’ Amerique Latine, n.º 98, París, febrero de 1930, y n.º 100, abril de 1930) y una reseña sobre El remordimiento por Auguste Bréal (La Nouvelle Revue Française, n.º 275, París, 1.º de agosto de 1936).
Fuente:
Ariza, Patricia. «Una mujer en el Metropol». Comunicación personal, conferencia, 2017. Texto revisado por Gustavo Restrepo Villa para Gonzaloarango.com. Otra versión aparece en: Valencia, Elmo (compilador). Bodas sin Oro: 50 años del Nadaísmo. Taller de Edición Rocca, Bogotá, 2009.