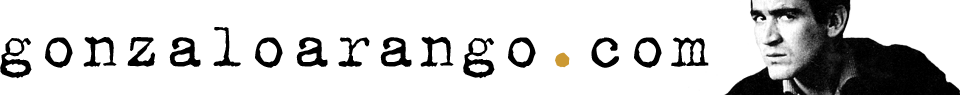Aguirre, Abad y nosotros
Por Eduardo Escobar
Un amigo me hizo llegar por el correo electrónico un artículo de Héctor Abad, publicado en la revista El Malpensante, sobre el supuesto sacrilegio de los nadaístas de Medellín durante una misa solemne oficiada con obispo a bordo, y coros y banderas, para clausurar la Gran Misión, un circo de predicadores dominicos, franciscanos y carmelitas, de todas partes, catalanes y belgas, que recorría el mundo bajo la dirección empresarial de un jesuita español, Enrique Huelin. Huelin hacía honor al apellido. Expelía un tufo de ajos y unos husmos de animal grande que se experimentaban como una ofensa a una cuadra de distancia. Lo conocí bien. Y después voy a contar por qué, si me acuerdo. Ahora quiero decir que la nota de Abad está plagada de imprecisiones, a veces casi mentiras, y a veces mentiras flagrantes. No lo culpo. Está claro desde el principio que reproduce una historia que le contó Alberto Aguirre, levemente teñida con esa bilis que a veces echaba a borbotones sobre el interlocutor cuando hablaba de los nadaístas. Creo que Alberto nos detestaba a los nadaístas por celos. Porque no soportaba que Gonzalo Arango frecuentara más amigos que él mismo y los de su capilla. Lo quería como a un novio. Se querían como dos novios que devinieron desavenidos.
Alberto con frecuencia declaraba, en privado, el afecto que sentía por Gonzalo. Aunque en público solía ser cruel con su antiguo enamorado platónico y protegido, por ese afán suyo de parecer implacable, integérrimo como un Robespierre. Entonces lo llamaba renegado, vendido, oportunista, inauténtico. Menos por mala fe que por necesidad de parecer fiero para ocultar la timidez, quién sabe, o la inseguridad. Yo fui el mejor amigo de Gonzalo, y el más cercano; éramos vecinos, en la última etapa de su vida. Y sé la clase de persona que fue. Tierna, generosa y leal. Y Alberto también sabía que no era el alma envilecida que le gustaba servir entre escoceses. Aunque lo ocultara por fingimiento, para aparentar que era el hombre de acero, el incorruptible. Una vez en uno de esos almuerzos que a veces ofrecía Marianne Ponsford a sus colaboradores en las instalaciones de la revista Cromos, Aguirre declaró: “Fernando González y Gonzalo Arango son mis sombras tutelares”. Yo le reclamé en serio y en broma su lejanía conmigo cuando compartíamos el mismo orgullo de haber contado con esos dos amigos singulares, apasionados, inteligentes y esenciales. Y se hizo el pendejo.
Es posible que Gonzalo hubiera aprendido de Alberto el desprendimiento que lo caracterizó. Alberto le ayudó a vivir en sus años de mayores pobrezas, cuando dejó el derecho por una inclinación invencible a torcerlo todo, según le gustaba repetir, para dedicarse a la literatura, y escribir esa noveleta que llamó Después del hombre y que Aguirre guardó para eterna memoria. Y para eterna vergüenza. Qué cosa tan mala. Vargasvilismo del más barato. Naturalismo del peor. Aguirre le daba trabajo, Aguirre le cobraba los honorarios de miseria que le pagaban en el periódico de la parroquia o le prestaba dinero cuando se demoraban. Y así era Gonzalo con sus amigos. Con mucha frecuencia sus cartas venían acompañadas con un billetico recién tostado, nuevo, escondido en una hoja de papel carbón para que no despertara la codicia de los carteros. En honor de Gonzalo debo decir que siempre habló de Aguirre con cariño, y hasta con dulzura. En un perfil que le hizo para la revista Cromos dice, enigmática, amorosamente: “Alberto vive en mí como una historia sin pasado”. Y dice que tiene un corazón de oro. Y recuerda que una vez, habiéndolo encontrado inquieto, desasosegado, Alberto, que tal vez estaba leyendo a Freud, decidió que necesitaba mojar la cola —el eufemismo de moda para el coito— y le dio unos pesos para que alquilara una putica en Guayaquil. Pero Gonzalo también hace en ese perfil de Cromos, con un tono de reivindicación de sí mismo y de vindicta con el otro, el mejor retrato de Aguirre que conozco. Es, dice, autoritario, dominante. Nació para ser jefe. Dice. Y dice que es terco, dogmático y apasionado en sus ideas. Nunca cede a las razones contrarias. Dice. Liquida las discusiones con un silencio indiferente, o con una risita nazi que oculta sobándose su bigote prusiano. Dice. Con eso los dos quedan honrados. Y quedan explicadas las razones que separaron a Gonzalo de su hermano mayor, el que trabajaba para que él pudiera ser nadaísta. Como dijo allí mismo. Lo que me cuesta perdonarle a Aguirre es su insistencia en la tontería de que los nadaístas fuimos los sacristanes de Gonzalo. No, no éramos sus sacristanes. Éramos sus amigos. Y él, Gonzalo, siempre se envaneció diciendo que el nadaísmo más que una capilla literaria era un círculo de amistad, y que la amistad fue lo único valioso que dejó. También le gustaba decir a Aguirre que los nadaístas, incluido su amado Gonzalo, habíamos parado en bufones de la burguesía. Como si fuera un gran pecado ser bufón, como si los bufones no fueran tan necesarios para el mundo y la vida como los libreros y los editores. Es que Aguirre se tomaba demasiado en serio. Gonzalo tenía un humor endemoniado, demoledor, porque había sufrido más. Y no lo avergonzaban sus limitaciones.
Hace tiempos le escribí unas pocas palabras a Héctor Abad a propósito de Aguirre, el tirano, cuya fama asegura que fue el primero en desafiar el poder del rey de España en América, si no fue Francisco Roldán el precursor de los eternos alzados según leí en el padre Las Casas. Yo quería compartir una sospecha con Héctor. La sospecha de que Aguirre, el tirano, no había sido un monstruo moral, un corrompido ni un ateo sin hígados sino un santo extremo, el mártir paradigmático de alguna secta cátara o maniquea, basada en la confianza en la Gracia antes que en las gracias de la fe, entregado a la compasión divina. Aguirre, el tirano, tenía bien delimitados los reinos del Cielo y de la Tierra. El Cielo para quien Dios quiera, y la Tierra para el que más pueda, era su profesión de fe. Y su figura y su pensamiento quizás tengan algo que decirnos sobre la historia religiosa del Nuevo Mundo. Pues bien, yo una vez comparé con el Tirano Aguirre a nuestro amigo Aguirre, porque también fui su amigo, y lo conocí desde la pubertad cuando comencé a buscar a los nadaístas harto de mi inocencia y él se estrenaba como librero. Más tarde lo vi de fotógrafo y director de cineclubes, de editor de libros y revistas de cine y de comentarista deportivo. El pobre Alberto no dio pie con bola. Por inconstancia o por memez. Gonzalo dice que por desprendimiento y por espíritu aventurero y porque lo aburrían los laureles. Concedámoslo: como columnista de prensa, el último oficio que ejerció, obtuvo cierto ascendiente con sus osadías, ostentando un desdén olímpico por todas las cosas, comenzando por los nadaístas, claro, y acabando con el mondongo y el tedio de los domingos. El desdén fue en Alberto una forma de la candidez, una manera de refrendar una ilusión de superioridad que quizás disfrazaba el sentimiento de nimiedad: esas cosas de la economía de la psiquis funcionan así. Le gustaba justificarse con el lema de Fernando González de vivir a la enemiga. Pero el vivir a la enemiga del brujo de Otraparte implica también el batallar contra uno mismo, para superarse a uno mismo. Algo que los más malhumorados y cascarrabias de sus discípulos suelen pasar por alto.
Dejo la mala impresión de que detesté a Alberto. Pero no. Lo quiero mucho, lo quise mucho y lo respeté tanto que nunca me robé un solo libro de su librería, que los traía bien escogidos, ni siquiera cuando fuimos los campeones del escape bibliómano con dariolemos y Jaime Espinel, apodado Barquillo, el terror de los libreros de la Bella Villa. Y creo que él también me quiso a su modo ríspido pues a pesar de la lejanía que guardaba conmigo incluso me ayudó, por intercesión de Gonzalo Arango, a financiar un libro de poemas, Cuac, que publiqué con una viñeta de Álvaro Barrios en la carátula, un angelito peinado a la Marta Traba, en bikini y sacando la lengua. Lo imprimí en la editorial Gamma de don Gustavo Lalinde, un tipógrafo exquisito que tenía una tortuga de mascota, el pintor de sábado de la familia de Fernando Botero, músico barroco, católico, fabricante de lasañas y cultivador de rosas negras, la misma editorial donde Aguirre había publicado las últimas obras de Fernando González y no sé si a León de Greiff. A propósito, De Greiff no podía oír el nombre de Aguirre sin que se pusiera a gruñir y a despotricar contra esa edición plagada de gazapos que Aguirre le hizo a sus obras completas, que además eran apenas sus obras provisionales. Pero los gazapos no importan. Los gazapos son una pequeña y hasta simpática desgracia a veces en las vidas de quienes nos dedicamos a estos menesteres de la literatura como escribidores o editores. Hace años hago un censo de gazapos en la literatura, desde ese reloj de campanario que dobla en una obra de Shakespeare ambientada en la Roma imperial y el perro de don Quijote en Cervantes que el autor olvidó en la primera página y el burro que Ginés de Pasamonte robó a Sancho Panza, y que reaparece entre las piernas del inefable escudero, más tarde, inesperadamente. Reseñé unos pocos a modo de adelanto en mi libro Prosa incompleta que publicó Villegas en Bogotá hace años. Pero lo que quiero decir es que me sentí muy feliz cuando Aguirre, el día de la salida de Cuac, le dedicó a mi esperpento la vitrina de su librería cuando aún quedaba en Maracaibo frente al antiguo teatro Ópera. Todo un homenaje. Quedé tan agradecido que no se me ocurrió la mezquindad de pensar que solo estaba haciendo lo posible por salvar su plata, pues yo me había comprometido a pagarle en ejemplares. Dudo ahora que haya salvado la inversión. Nunca hablamos de eso después. Un amigo es aquel con quien no tenemos negocios sino secretos, definió bellamente Fernando González. Y Alberto y yo más allá de ese negocio malo para los dos guardamos sobre todo hondos secretos entre nosotros, aunque no nos saludáramos de abrazo, aunque en mi timidez adolescente yo apenas sonreía cuando visitaba su establecimiento, y aunque él apenas encrespaba el bigote nietzscheano que usó largo tiempo cuando yo me le acercaba tratando de romper el hielo. Me parece verlo bajándose de su Volkswagen verde oliva con su cámara para fotografiar un aspecto de Medellín. Lo veo dando vueltas solitarias en esas tardes azules y calientes de los años sesenta, en mangas de camisa, el saco en bandolera, por los lados de la plazuela de los Periodistas donde hoy abre El Guanábano y donde entonces vivía la novia de dariolemos. Y yo lo saludaba. Y él levantaba un dedo índice y tres pelos del bigote miel.
Alberto era un solitario. Le gustaba la soledad, yo creo. Como a todos los que preferimos gastarnos entre libros. Poco paraba en la librería. Aurita trabajaba por él. Pero hablemos de los secretos, que los secretos hablados pesan menos. Una vez nos vimos involucrados en un juicio por rapto y estupro que inició en mi contra una señora para cobrarme los besos de su sobrina. Alberto me hizo una trampa, recuerdo. Yo me quería casar con la muchacha. Y él me hizo firmar algo que llamó el desistimiento. Yo le dije que no firmaría si no podía leer antes de qué iba el asunto. Y él que déjese de pendejadas, que firme hombre y que no joda para que lo dejen libre y me llenó de miedos y amenazas y que me iba a podrir en la cárcel, etc. Yo tenía 17 años. Y cedí. Y así acabé renunciando a mis pretensiones de casarme con la nínfula a cambio del perdón de la tía y del levantamiento de la denuncia. Alberto fingió ayudarme. Después entendí que trabajaba para la contraparte, para salvar a mi gacela de mí, el lobo, pues la tía de la niña, una señora pequeña con un gran lunar en la comisura izquierda de su pequeña boca, además era socia del almacén de discos contiguo a su librería Aguirre.
El otro pormenor judicial en que nos vimos envueltos es el motivo de esta prosa. Así somos. Por poco se me olvida y termino contando una historia de amor. Que además he contado otras veces. No con ínfulas de donjuán sino para describir con un verbigracia aquellos tiempos infelices cuando el amor era pecado, y delito a la vez, y los muchachos debíamos perder la virginidad en los prostíbulos, y las muchachas la noche de bodas con un joven escogido en un concilio de tías con bigote como Alberto. Pero sigo con el sacrilegio, el hipotético sacrilegio de los nadaístas de Medellín en la Basílica Metropolitana. Esa ancha matrona de ladrillo que parece que estuviera abierta allí pariendo las miserias de Medellín, regándolas hacia la calle Junín. Hoy atestada de leprosos, rateros, falsos epilépticos, putas niñas, vendedores de marihuana mangobiche y de mango biche y de paletas, de tragadores de cuchillos de la cacharrería Mundial, de hombres que se meten clavos de cinco pulgadas por las narices y se revuelcan en lechos de vidrios molidos sin que les pase nada, de vagos y vagos. No siempre fue así. Esos años, cuando Aguirre compró la librería Horizonte que dirigía un primo de Gonzalo, Federico Ospina Arias, el cojo, un editor de libros de pornografía sin colofón (de su mano leí las Memorias de Fanny Hill), y de folletos de poemas que revestían con una capa de benevolencia lo otro. Esos años, cuando Junín no era peatonal y el Astor quedaba junto al Club Unión y por la avenida La Playa no bajaban buses, y perfumaban las orquídeas, Medellín era mucho más amable y el parque de Bolívar, rodeado de casonas de estilo europeo, apenas comenzaba a ser invadido por el comercio. Una pequeña venta de perros calientes, una farmacia al lado del teatro Lido, donde presentaban las películas de Sarita Montiel y tocaba el grupo de música antigua de Lalinde, el editor, y Álvaro Villa, un santo varón que mataron mucho más tarde cuando todo empezó a descomponerse (la mujer de Álvaro tocaba en el conjunto las flautas de madera). Nosotros, los nadaístas, apenas fuimos un síntoma de lo que estaba a punto de pasar en esa ciudad eternamente primaveral, la católica tacita de plata, en castigo por sus pasiones predominantes, el culto del trabajo y el amor al dinero. O esa fama tiene, aunque los nadaístas salimos distintos al resto de sus hijos. Es posible que a eso se debieran nuestra desazón y nuestra rabia. A la conciencia desgraciada de haber sido paridos inútiles, contemplativos, mancados para las cosas prácticas en una ciudad activa y pragmática. Pero hablemos más bien del incidente del sacrilegio que Aguirre tergiversa, según quedó expresado en el artículo de Héctor Abad en El Malpensante. Héctor lo disculpa diciendo que la memoria es extraña y que a todos nos hace trampas. Pero se sabe que las trampas de la memoria muchas veces son arreglos interesados que hacemos nosotros mismos para satisfacer nuestras emociones o poner a salvo los terrores de nuestros prejuicios.
Alberto era un hombre raro. Sus aseveraciones están falseadas con detalles incomprensibles muchas veces. Por ejemplo, Cachifo, como llamábamos al novelista Humberto Navarro, no participó en la comedia de equivocaciones. Ni Gonzalo, pero no porque fuera un cobarde sino porque estaba viviendo en Bogotá. Y hasta marcó distancia con nosotros en una carta a los periódicos. En cambio estuvieron allí Alberto Escobar, ortopoeta, y Antonio Restrepo, el marxista, y Luis Darío González y Diego León Giraldo. Alberto afirma que dariolemos huyó a Bogotá, pero ese fue Diego León, que estudiaba sociología en la Universidad Nacional con el padre Camilo Torres. Lemos y yo nos escondimos en la casa de mi exconfesor del seminario, el padre Bernardo Betancur, que vivía en Niquitao cuando Niquitao también era otra cosa. El padre Betancur estaba aquejado por la demencia senil. A veces lo veíamos repartiendo monedas de cinco centavos entre los transeúntes de Junín o bendiciendo los semáforos como sagrarios de hostias luminosas. Pobre. Cuando le preguntó a Darío por sus heridas, este le dijo que habían sido causadas por una zurra de sus hermanos y el padre Betancur le creyó y lo compadeció. Cuando su hermana vino con la noticia del evento del sacrilegio que tuvo resonancias internacionales, claro, al padre Betancur le pareció imposible que nosotros estuviéramos involucrados en semejante barbaridad, con las caras de hambrientos que teníamos. El padre Betancur se preocupaba por nuestro aire de desnutridos. Casi nos mata de la indigestión su caridad. Inés, le decía a su hermana, sírveles un chocolatico que están muy flacos. Inés, tráeles de ese dulce de papaya que hiciste ayer para que engorden. Inés, ofréceles un vaso de jugo de uchuvas que es bueno para la visión. Inés, que bizcochuelos, Inés que pandeyucas, Inés, que pandequesos, Inés, esa sopita. Yo ya no puedo comer más, doña Inés, decía yo, y Darío repetía entre regüeldos que nos dejaran digerir y que ya le estaba doliendo la tripa. Pero la hermana del cura estaba empeñada en salvarnos de la avitaminosis y la anemia. E iba y venía entre la cocina y la sala y el jergón donde el cura le ponía compresas de agua tibia con magnesio a los hematomas de Darío que estaba hecho un nazareno después del castigo de la feligresía la noche del sacrilegio, que además no fue sacrilegio sino un sacrilegio de la perversión puritana.
Habría que traer diez testigos para confrontar las versiones de los hechos. Dice Héctor Abad en defensa de Aguirre. Pero no hace falta. Alberto no asistió a esa misa. Yo sí. Y por eso sé que no es cierto que fuera una misa para señores solos, como dice Aguirre. Entre otras cosas porque me parece que las misas para señores solos habían pasado de moda, es decir, las que se hacían los jueves santos en los pueblos de Antioquia. Y de hecho, lo juro por el olor del padre Huelin, las que comenzaron el escándalo fueron las mamás de nuestros amigos de la cocacolería, de nuestros excompañeros de los colegios de los que habíamos desertado, que no pudieron entendernos en el comulgatorio. Imposible para mí olvidar la mirada de consternación de la mamá de José y Samuel Vásquez, el teatrero, un niño entonces, cuando caminé hacia el altar. Esas miradas no se olvidan. Y tampoco es cierto que entráramos en la basílica trastabillando de la borrachera. Había sido una noche sana comparada con las que usábamos, rociada con unas pocas cervezas y sin marihuana. Alberto dice que en el Metropol se fumaba marihuana. Herbert, el abuelo de Aura Cristina Geithner, era tolerante con nosotros pero jamás hubiera permitido la marihuana en su lugar. Ni que nos acostáramos con sus meseras, unas señoras de lo más decentes todas, todas entradas en años y en kilos. Esas son ganas de joder de Alberto, de hacerse el erudito en disturbios. Nadie se acostaba con Amantina ni se acostaba con la mona Ofelia. Y para fumar marihuana entonces teníamos que escondernos en alguna mangada de las afueras, en el Bosque de la Independencia, hoy Jardín Botánico, o en la casa de algún amigo de extramuros. Porque en aquellos tiempos incomprensivos una chicharra podía mandarte a la colonia penal de Acacías una temporada larga. La marihuana era cosa del diablo.
En principio fuimos a la misa por razones estéticas, para escuchar los coros del seminario. Luis Darío González, el primo predilecto de Jorge Orlando Melo, hizo la insinuación. Por qué no vamos a oír los coros del seminario en la misa de gallo. Y a todos nos pareció bien. Lo de comulgar fue una ocurrencia de última hora que dejó a los coristas con los crespos hechos y las bocas abiertas sobre el kirie. La cosa tal y como fue, tal como sucedió, está narrada en el prólogo a las cartas de los nadaístas que yo recogí para Colcultura y la Universidad de Antioquia, con el patrocinio de la Gobernación de Antioquia, bajo el título Gonzalo Arango, correspondencia violada. Hay varias ediciones. Es un libro glorioso. Una lección de historia patria. Y bien vale una elación más que oportuna. Aguirre nos había reprochado a los nadaístas que no publicábamos, creía incluso que no escribíamos. Pero cuando el libro vio la luz me llenó de improperios en su columna de El Mundo, porque consideró que los patrocinadores eran los representantes de la cultura oficial y que eso significaba que habíamos entregado las banderas de nuestra rebeldía para caer en brazos del establecimiento, muy sartreano él. Tan sartreano, que creía en consecuencia que el deber de un escritor era oponerse al poder, olvidando que el escritor está inscrito en el poder, etc., que la escritura es una forma del poder, y que el intelectual no tiene por qué entregarse siempre a los improperios, a rabiar, que también puede ser un razonable cronista o un escritor de odas afirmativas y, sobre todo, esclarecer esos momentos oscuros que según Lezama merecen ser conversados. Aguirre decía que los nadaístas mentíamos y deformábamos sin parar. No es verdad. Si acaso convertíamos los acontecimientos en literatura. Poetizábamos la realidad. Me acuerdo de una estupidez que dijo refiriéndose a otro incidente en la breve y brillante lista del terrorismo nadaísta del comienzo, el del sabotaje al Congreso de Escritores Católicos que se reunió en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia y que nosotros asperjamos con yodoformo y asafétida, y atacamos en un manifiesto donde dijimos que el diablo tenía caja de dientes y que santa Teresa era una monja lesbiana y san Juan de la Cruz un hermafrodita. Sabíamos cómo causar urticaria entre los intelectuales de misal y camándula y nos divertía ver cómo se rascaban. Pues bien, Alberto dijo que Gonzalo Arango había mentido sus recuerdos de su estadía en La Ladera, esas profusas Memorias de un presidiario nadaísta que publicó Ediciones Autores Antioqueños, porque solo había estado un corto tiempo preso. En ese sentido podría haber desdeñado el Ulises de Joyce, que se demora medio millar de páginas para contarnos un día de junio en la vida de un pobre hombre sin más atributos que sus cuernos, o a los objetalistas franceses, capaces de emplear una novela describiendo cómo un ojo analiza un muro carcomido por la humedad. O yo qué sé. Gonzalo fue capaz de estirar el chicle, como hacen los buenos escritores cuando quieren, sumando impresiones, recuerdos, antecedentes, etc. Además, necesitaba pagar el arriendo. Las Memorias de un presidiario nadaísta son divertidísimas además, y tiernas hasta más no poder. Nadie hizo una descripción más bella de su padre en la literatura colombiana como la de Gonzalo en sus Memorias de un presidiario nadaísta; ni siquiera Abad, ni siquiera Alberto Aguirre. Ni pintó este triste país de burócratas con colores tan vívidos y con una capacidad para el humor negro semejante, un humor salvaje y crítico pero sin amargura.
Aguirre para descalificarnos solía decir que Fernando González nos había repudiado y nos había sacado, como dicen ahora, del llavero. Tuvimos dificultades con Fernando González. Como suele suceder entre amigos que se quieren. Y las tuvimos entre nosotros y acabamos queriéndonos siempre más cuando las superamos. La última, hermosa carta de Fernando González a Gonzalo Arango, encabezada “Gonzalo del alma mía”, y que puede consultarse en los archivos de Otraparte, da fe de otra cosa. Y las relaciones que seguimos manteniendo con doña Margarita y sus hijos después de la muerte del viejo, prueban lo contrario. Me parece una estupidez jurar que cuento la verdad y nada más que la verdad. Pero eso aprendí de Fernando González y de Gonzalo Arango, a decir la verdad. Aunque tenga que desmentir a mis amigos (relativos) Alberto Aguirre y Héctor Abad. Después de todo, la verdad, o la realidad, es tan atractiva y tan rica que no vale la pena añadirle ni quitarle sin demeritarla. Me parece una tontería inventarse otra vida como si la que vivimos fuera insuficiente para despertar interés. Ah. Pero prometí que hablaría más de Enrique Huelin. Yo no sé si, como dice Alberto, Huelin incitaba al inspector para que condenara ejemplarmente a los demás. Yo era menor de edad y vivía en la calle. Y Huelin se compadeció de mí cuando lo supo, es decir, que no tenía casa para vivir, y me dio trabajo en la oficina de la Gran Misión escribiendo las cartas que le servían para promocionar su circo de predicadores con las estadísticas de los borrachos redimidos y los abarraganados salvados para las coyundas del matrimonio y los niños bautizados. Y cuando ya se iba de Medellín me ofreció un cupo en cualquier colegio europeo de jesuitas, el que escojas, me dijo, poniendo sobre la mesa un reguero de prospectos de institutos ignacianos en Estrasburgo, París y Madrid, para que terminara el bachillerato. Alberto lo pinta más inclemente y lo tacha de franquista: no es seguro. Durante Franco, por lo que sé, imperaban los del Opus Dei, que suelen disputar el poder con los jesuitas. Pero en fin, yo estaba demasiado enamorado de la muchacha aquella con quien Alberto no dejó que me casara por el bendito desistimiento para ponerme a pensar en acabar mi bachillerato en Europa. Y me quedé en Medellín viendo con ella películas de Sarita Montiel en el teatro Lido. Una última cosa. De la fotografía que ilustra el artículo de Abad, en El Malpensante, dicen los editores que es de los nadaístas en su primera época. Tampoco es verdad. La fotografía la tomaron en El Café de los Poetas, yo también tengo mi almita paisa, que fundé en los setenta en Bogotá frente a las Torres del Parque. Y me quebré, claro. Porque los nadaístas me llenaron de vales impagables. Gonzalo ya había muerto. Y el nadaísmo se había acabado hace rato. Gracias a Dios.
Fuente:
Escobar, Eduardo. “Aguirre, Abad y nosotros”. Revista Universidad de Antioquia, nº 319, Medellín, 2015, p.p.: 97 - 104.