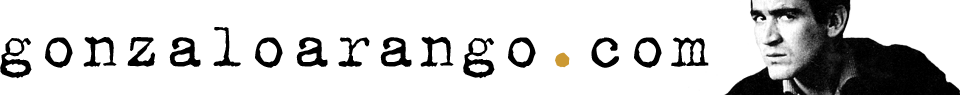A mi padre, quien con
su bondad desbordó
los moldes de la gloria
Lo único que me consuela, padre, ahora que no eres sino un kilo de cenizas en un cofre de lata en el silencio místico de una fosa alquilada, es aquella caliente una de la tarde en el barrio Guayaquil, donde tenías que tomar el bus para Betania.
Tus jefes te habían trasladado a ese pueblo infeliz como sede de la zona suroeste. Allí ibas a vivir seis meses. Como odiabas la vida de hotel, o era demasiado caro para dividir tu sueldo, se te ocurrió la idea de empacar un colchón para dormir en tu oficina. Entonces yo te acompañé para tomar “la línea”.
A pesar del sol de acero que nos derretía, me sentí feliz de alzar sobre mi espalda el maldito colchón. No sentía vergüenza de ir por la calle con ese enorme bulto embarazado de cobijas y almohadas que pesaban más que yo. Sólo sentía un dolor punzante, humillante. Te amaba demasiado para dejarte partir como un pobre gitano con la cama al hombro. Me sublevaba el alma que fueras tan pobre, tan mártir, y me sentía culpable de tu sufrimiento por ser yo un cochino bastardo intelectual que permitía con mi ocio y mis delirios gravitar sobre tu esqueleto de 75 años este destino miserable.
Definitivamente eres un humilde santo. Estabas ya jubilado, ganabas 300 pesos al mes, pero no te habías retirado porque esperabas un pequeño aumento de 50 pesos para mejorar tu cesantía.
Nunca te lo dieron, pero seguías esperando con tu asqueroso optimismo. Ya estabas al borde de tus fuerzas, pues habías trabajado medio siglo en el agro y en agobiantes oficios. Y sin embargo, eras tan alegre y enamorado de la vida, un héroe del pan cotidiano. A tu lado, toda grandeza fue pequeña. Soldado de la soledad, ganando las batallas del amor y el alimento. Te levantaría una estatua sino supiera de tu fatiga, pero sería injusto con tu muerte. Descansa ya de caminar y vivir. Y además, ¿cómo no herirte tallando en piedra tu rostro y tu corazón de oro? Tú, el sembrador de sueños y de cosechas, el poeta de los plenilunios y las cabañuelas, con tu rostro bruñido por huracanes y rudos soles, remendado y puro como un espantapájaros en mitad del arado, en mitad del cielo, en la inmensidad del silencio.
No, padre, nada de estatuas para ti, tu bondad desbordó los moldes de la gloria. Tu insignificancia era tan grande que has hecho inútiles las medidas de la grandeza. Habría que pensarte en una nueva dimensión entre el hombre y las estrellas; hacerte del limo que hace posible la flor, y del misterio que hace posible a Dios.
Nada para ti de perecederos bronces y arenas Betancur. Habría que modelarte en nobles espigas. Pero ya te imagino abatido por oscuras tormentas y fieros vientos, y tu corazón de paja desintegrado por la miseria y el dolor de tus camaradas campesinos. Tu piedad sería más fuerte que tu inmortalidad. Entonces preferirías descender de tu pedestal de espiga para volverte trigo o grano de maíz, para volverte masa y alegría y silencio en la boca y en el corazón de los hambrientos.
No, ningún metal es noble, ningún metal es digno de tu barro. Dios tendría que inventar el mundo otra vez, y no olvidar un metal puro, tan tierno como el corazón de un espantapájaros, el único para dar una imagen de tu sufrimiento y tu cansancio.
Con razón heredé tu fatiga, y como pasaste la vida esperando y esperando, heredé tu silenciosa desesperación. Oh, padre, qué desgracia que la muerte sea para ciertos hombres, como para ti, el premio de una vida, la odiosa medalla del valor. Pero yo me vengaré y viviré por ti. Yo descansaré por ti. Me rebelaré contra el trabajo y contra la muerte. No me resignaré, y si tengo que morir, moriré de vivir. Cobraré al mundo la deuda que te negó, esa porción de dicha y aventura que todo ser merece por el hecho de ser. Gozaré tu gloria en mi cuerpo, haré himnos al amor, bendeciré la locura, seré elegido en el corazón de las mujeres, seré un cuerpo propicio al ocio y la caricia, floreceré al influjo de las estaciones; nada me vencerá, ni siquiera la desgracia. Y cuando muera, harto de todo y hasta feliz, haré de la muerte un triunfo. Te lo juro, te lo juré aquella tarde bajo el tremendo peso del colchón.
Nos habíamos anticipado media hora a la salida de “la línea”, por lo que tuvimos que entrar a uno de esos bares vomitivos que apestaban a cocina, lenocinio, inodoro atascado. Recuerdo que te pusiste furioso porque se negaron a guardar en la oficina tu horrible equipaje, y te dijeron desdeñosamente que lo dejaras por ahí en un rincón. Como era tu cama, nos pareció una desgracia si los hampones te dejaban sin dónde dormir esa noche. Entonces decidimos esperar y escamparnos del sol en este pegajoso bar pestilente, aturdidos por odiosos tangos derrotistas y canciones plebeyas que nos impedían conversar. Sin olvidar el enjambre de moscas que zumbaban en el aire caliente y chapoteaban en las burbujas de la cerveza y la miel.
Bajo este trepidante depósito de ruidos y hediondeces descargo tu colchón en el piso, al pie de nuestra mesa. Te digo que casi lloro al ver tu cama sobre colillas, basuras y ese montón de inmundicias. Y para colmo, un maldito mechón de paja empezó a vomitarse por un roto de la tela, y esa fea y horrible cabuya que lo envolvía. Por la noche estirarías sobre él tu cansado esqueleto en la soledad de una destartalada oficina olorosa a polvo de estadísticas, a cifras de presupuesto, a tinta, a soledad, a pesadilla en la oscuridad, a sueños imposibles, a 50 pesos más de sueldo, a ganas de orinar en un tarro de lata, a carta de amor recordándonos, diciendo que estás bien, que te hacemos falta, pero que gracias a Dios la gente es buena y te quiere mucho... Te lamentabas del calor sin ventanita para abrir a la brisa y las estrellas, por lo que preferías irte a sentar hasta que te rindiera el sueño bajo las ramas del tamarindo en la quietud provinciana de la placita, donde a veces te dormías y sólo te despertaba el alba y su aleteo de pájaros o las campanas de misa de cinco. Del banco de madera pasabas a la pila a bañarte la cara con agua fría. Y de ahí al templo a orar y charlar sobre tus líos con Dios, especialmente para que intercediera en tu favor por el aumento de cincuenta pesos, pero más especialmente aún, según me decías por carta, para poner mi destino bajo su divina protección. (Cosa verraca de lograr con un atorrante desalmado como yo, consagrado a la negación de la más ínfima relación de milagro en mi vida, de la más insignificante luz de salvación, nadando con una ciega demencia hacia la precipitación de todos los abismos de mi ser).
Pero Dios no era aliado de mi salvación, ni tesorero general de la República. Si no fue capaz de hacerte subir el sueldo, era imposible que sembrara su flor de milagro en el desierto de mi corazón ateo. Tu colchón, padre, era la negación de Dios y del milagro. Y al demonio habría vendido mi alma inmortal por una cama limpia para ti, pues este hedor de lupanar y este polvero se entrará por tu boca esta noche en Betania, hasta las agallas, hasta el alma, hasta el fondo y la soledad de tus sueños más puros, hasta lo más eterno de mi dolor y de mi cólera...
Por eso me notaste inmarcesiblemente triste y desolado. Tu miseria me inspiró un invencible coraje, una pasión rebelde contra la servidumbre. La venganza contra todos los poderes y las fuerzas que te oprimían, hicieron nacer en mí una orgullosa flor de venganza, la erguida y roja flor de la rebeldía. No me importaba si era flor de justicia o de ignominia. Sólo sé que deshojaría sus pétalos con un amor tan lleno de odio que hasta podría confundirse con la ternura.
Entonces juré a mi alma que algún día sería digno de tu sacrificio, pero no dije nada porque ya estaba harto de hacerte promesas y desilusionarte. Me parece que tu fe en mí resistía todas las evidencias, y contra la lógica y la esperanza, la ponías a salvo con tu locura. Pues no ahorrabas ningún precio para creer en lo que amabas, para defender lo último y lo poco que te quedaba: la fe.
Tu fe en mí me dolía peor que un castigo, me condenaba peor que una maldición. Desde el fondo de tu compasión me condenabas a realizar un destino, a colmar de destino la nada de mis abismos.
De pronto creí no poder soportar la ternura de tu mirada de piedad en aquel decorado infecto, con aquellos truhanes borrachos mirando con aire burlesco tu figura patriarcal, mi cara de loco precoz, y ese maldito colchón barriendo el polvo. A sus ojos debíamos hacer la escena lastimosa de la “Familia Castañeda”, ese mito del folclor que desfilaba en los carnavales de los pueblos. Sólo nos hacía falta la llaga y el tarro, pues hasta el sombrero era una calamidad.
Viene la mesera meneando su tonelada de carne, y te dice con una voz de cobre: “Mijo, qué van a tomar”. Como eres un galán impenitente, le dices “hermosura” a esta montaña de vísceras, que deja a su paso una nube de vapores en la que hacen una orgía y cantan y se emborrachan los feos y gordos moscardones.
Yo digo que nada, a pesar de la sed, porque no quiero que gastes en mí, y además, nada calmaría esta angustia que me oprime. Tú sales con la nobleza de ofrecerme una “Pilsen” para la sed, pero yo sé que esto de la sed es un pretexto moral, pues sabes que me he convertido en un asqueroso borracho y un concupiscente. Como nunca bebes porque eres un patriarca —no por ostentación de virtud, sino por natural ausencia de vicios— no quiero darte mal ejemplo, pues sólo tengo 18 endemoniados años, y tú 75 beatíficos. Claro que quisiera beber hasta intoxicarme la calavera y todo el esqueleto, pero me niego a ofrecerte el espectáculo execrable de mi alma crapulosa, y atormentada. A lo sumo acepto acompañarte a un tinto para que no gastes en mí más de lo que merezco.
Dios mío —me decía en silencio al soplar sobre el líquido negro donde se reflejaba mi rostro— si salgo de este atolladero espiritual prometo hacer algo por mi vida y por mi padre. Ya ni siquiera tenía dioses, ni nada, ni nadie que asumiera el peso de mi fracaso. Mi destino estaba en mis manos para dejarlo en el arroyo o rescatarlo. Pero ¿quería? Mi voluntad estaba rota, mis fuerzas enajenadas por el alcohol; mi cerebro era un nido de morbosidad y alienación. Yacía en el lodo y me hundía en él con una especie de voluptuosidad. Náufrago en una conciencia de fuerzas contradictorias que chocaban, formaban remolinos, me arrastraban inexorablemente al aniquilamiento, sin ningún ideal, sin ninguna tabla de valores que me hiciera nadar hacia la salvación de mi ser. Si de pronto aparecía en el horizonte una señal, el amor en un rostro de mujer, o una furtiva fe en el arte, mi nauseabundo aliento se precipitaba sobre la señal y hacía desaparecer la imagen. En vez de consentir la tentación —lo que suponía un esfuerzo y una lucha—, prefería esconderme en pútridas cloacas a revolcarme con rameras en sus lechos piojosos, donde por la vía de un sombrío erotismo llegaría al éxtasis del suicidio, a la culminación orgiástica de la total desintegración de la conciencia, para cumplir el ciclo dual del asesinato-suicidio. Primero en el espíritu y luego en la carne, que todos llevamos potencialmente en el ámbito misterioso del cerebro y que empieza a desarrollarse fatalmente al transgredir el reino de las leyes y los límites de la razón, y franquear el umbral de la locura, donde toda pregunta por el destino pone al hombre frente al absurdo o frente a la muerte.
Yo me había atrevido demasiado lejos, más allá de lo racional, en lo prohibido. Y al volver de la región donde moran los secretos, no había ganado ninguna verdad, pero había perdido el apetito de vivir, y el equilibrio. Deslumbrado por la lucidez ya no vi nada, ni siquiera la bella oscuridad estrellada. Sólo vi el tenebroso vacío de la nada y del cielo, el desamparo del hombre frente a Dios, la futilidad del destino, la irrisión de toda gloria. De esas excursiones a lo irracional, al misterio de mí mismo, no regresaba, caía. Caía en lechos de prostitutas negras como aquella de las cicatrices que después de ofrecerme todos los envilecimientos y los pecados capitales en una noche, me encima de despedida una corbata de vaquero con flores amarillas, a lo que me opuse apasionadamente por estética y porque no uso, pero ella amenazó con ahorcarme si la despreciaba. Así que, para salvar la vida en aquella mañana de asco, me dejo poner el horrendo florido trapo en el cuello, y salgo a lucir a la calle como un payaso, pero sólo hasta pasar por la ventana del dormido poeta Carlos Jiménez, donde la ahorco como un recuerdo de mi nocturna y atorrante bohemia de la “calle de los tambores” y le escribo un negro “buenos días y sueños” en el radiante y amarillo girasol de tela.
Para que la negra de las cicatrices no piense que soy un canalla y que no soy sensible a su horrible regalo, le pregunto al despedirme cómo se llama. Y ella responde con un orgullo luciferino:
—Decime Fu-Man-Chú.
Bueno, Fu-Man-Chú, muchas gracias por todo y por la corbata. Padre, tu espléndido hijo tiene una amiga ramera que se llama Fu-Man-Chú... ¿Qué te parece?
Callas, sudas, te derrites en el calor de esta fétida taberna. En realidad no te digo nada para no ofenderte, para que no sufras. Pero me gustaría confesarte mi secreto para que no te hagas ilusiones, ni estés orgulloso de mí. ¿Qué se puede esperar de un hijo que se acuesta con la Fu-Man-Chú? En fin, me arrastro en la inmundicia igual que tu colchón, y no tengo ninguna razón para no arrastrarme. Quizás, de tanto sumergirme en la nada y en el lodo descubra que existe otra luz, otra vida, entonces despertaré de este reino de muerte, y me levantaré como un resucitado. Por ahora, no me pidas nacer de mi vida un milagro, déjame ser nada más la imagen de tu horrible colchón sobre el polvoriento arrabal.
Como si no fuera bastante cruel esta triple imagen de miseria que hacemos tú, el colchón, y yo, te pones a hablar apasionadamente del futuro: que te jubilarás dentro de seis meses cuando regreses de Betania; que ya estás muy viejo y cansado; que has cumplido tu deber como Dios manda; y que tu misión en la tierra ha terminado. Me hablas de prepararte a durar y a morir en la paz del campo, en tu finquita de cuatro mil pesos que has comprado con medio siglo de sacrificios. Piensas cobrar tu cesantía, y me invitas a participar en tus planes de montar un gallinero que produzca 100 huevos diarios, y un establo con 3 vacas que te den 15 litros de leche. En tu opinión nos vamos a tapar de plata, pero como sé que eres un iluso te dejo hacer paraísos y fantasías. No veo a son de qué la maldita estrella de la fortuna que te fue tan avara y hostil, cambie ahora de rumbo y se ponga a brillar como una loca desorbitada. Hasta propones dividir las ganancias conmigo “para darme un empujoncito en la vida”, fueron tus palabras. Y al margen de las gallinas y las vacas, hasta me podría dedicar a escribir una novela bonita como “La María” (sic) o esas lindas estrofas que inspira el campo, como el verso de Epifanio sobre “La Luciérnaga”, que recitas de memoria, muy emocionado por aquello de “huyendo de la luz, y la luz llevando...” y que te humedeció los ojos. Te digo que bueno para no desilusionarte, pues irradias una felicidad que te corona el sombrero, y me apena no compartir tu pastoril optimismo.
De repente te ensombreces, te retuerces de un dolor bruto y no puedes ocultarlo. Me asusto con la horrible punzada que te hizo doblar el vientre y descansar tu cabeza sobre la mesa. Unos granos de azúcar se pegaron al sudor de tu frente y el sombrero se ladeó ocultando la mitad de la cara, lo que aprovechaste para ocultar que sufrías. Te pregunto muy asustado qué te pasa, qué te duele... Me dices que nada, palideces, sufres espantosamente. Al fin dices con dulzura que era un dolorcito en el vientre.
Me tranquilizas con una vaga alusión digestiva, pero por Cristo que no te creo. Veo en tu rostro la huella de la sacudida, adivino que es superior a ti, que es más fuerte que la muerte. Como nada puedo hacer, salvo pedirte una sal de frutas, te la pido y te la bebes. Luego sonríes aliviado y dices que ya pasó. ¡Bendito sea Dios! Te creo porque nunca mientes.
Y ahora sí, ¡pasajeros con destino a Betania! Son las dos de la tarde. Recojo el colchón y nos dirigimos a “la línea”. El fogonero me ayuda a encaramarlo sobre la capota del bus, entre bultos de cemento y arroz, y amarra todo entre sí con una soga para que no se caiga en la carretera. Entonces pienso en las nubes de polvo del camino: ¡Pobre colchón y pobre padre! Finalmente te ayudo a subir al estribo del camión y te empujo las nalgas dentro de la crujiente y calurosa chatarra.
Me echas una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero por lo visto no conoces a la Fu-Man-Chú.
Ah, qué miserable me sentí con tu bendición, qué indigno de tu Santísima Trinidad. Pero ya la chatarra de camión se alejaba entre trompetazos, crujidos y nubes de humo.
Cómo iba a suponer que pocos días después regresarías sin colchón, porque según tú, esa maldita próstata te jodía la meada por la mañana en el tarro de la oficina de estadística. Al otro día te abren la barriga para salir del lío y volver a Betania lo antes posible, y te la vuelven a cerrar ahí mismo porque aunque no lo creas, estás podrido y perdido. Así que, adiós Betania y adiós futuro con tres vaquitas. Sólo a ti se te ocurre curar un cáncer con sal de frutas, viejo indomable. Y aunque la vieja te dice que vas a morir, que te arrepientas y arregles con el cura el negocio del alma, tú te enfureces y resoplas como un toro y maldices a todo el que hable de muerte. La verdad es que no te quieres morir ni por el pu, en todo caso, no antes de que te suban los 50 pesos y montes el gallinero.
Como tienes una fe fetichista en mí, me preguntas la víspera que qué pienso, que si creo en esa burrada de la muerte. Te digo que no creo pero que es terrible, que así es la vida. Pero tú no crees que yo pueda creerlo, y me obligas a jurarlo por Dios. Mi silencio te subleva y te pones a chillar y a mugir como un toro moribundo. Te quejas de un dolor asesino y de que no te amo, porque mi silencio te ha rebelado la verdad de tu agonía, y en tu delirio tejes y entretejes las tres vacas, la piedad de Dios y el retorno a Betania, el gallinero, las noches de luna en el campo, y mueres maldiciendo a todos los que te dicen que vas a morir.
Esa noche preferí huir a engañarte, a ilusionarte con mi último falso juramento. Ya te había engañado suficiente. Para no sufrir tus horribles quejidos de amor a la vida, me fui lejos a vagar por los tétricos arrabales, pues me horrorizaba la piedad que le di a mi perro “Raskolnikoff”. Deseaba tu silencio con un profundo fervor religioso. Pero no tenía aliento para alzar un hacha contra ti, ni siquiera fe para una oración, padre mío.
Entonces me fui y olvidé tu muerte en los brazos de la Fu-Man-Chú. Cuando volví, eras un pequeño montón de flores, y ya no había vacas en tu vida. ¡Oh, vaquero de mansos sueños imposibles, reposa ya! ¡Esta es la primavera silenciosa, y has ganado el olvido!
![]()
* Tomado de Memorias de un presidiario nadaísta.
Fuente:
Gonzalo Arango - Pensamiento Vivo. Juan Carlos Vélez Escobar, compilador, Industrias Unica Ltda., Medellín, 2000.