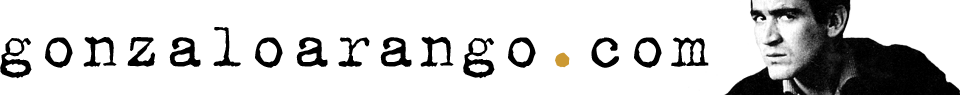Noche de neón y niebla
Amo las ciudades que despiertan bajo los auspicios del verano. Soy, por algo más fuerte que yo, un hijo del sol. De las flores prefiero los girasoles, que son planetas. En las mujeres admiré siempre esas pieles voluptuosas quemadas por rudos veranos. En los trópicos mi espíritu se libera de la opresión mental, y se abre a todas las sedes, los más fieros apetitos, las embriagueces, hasta el éxtasis y la extenuación.
Vivo de mis sentidos. Mi cuerpo es para la voluptuosidad y la luz. Mi alma solo vibra en los climas cálidos, donde el sol la acaricia. Soy súbdito de esos Reinos.
De una ciudad fría solo podré decir que «razono», que me sobrevivo. Esos inviernos del alma son el olvido de mí mismo, la estación del pensamiento. Allí existo como una ausencia, sin el limo que me fertiliza, sin los frutos que me alimentan. La nostalgia es mortal. Entonces recuerdo de dónde vengo, cuáles son mis yacimientos, y allá voy de regreso como a una cita de amor, como al encuentro de mí mismo. Ciudades que son mi pasado, mi promesa, mis amores, con las que hago mi poesía y mi historia de hombre. Ciudades que son planetas, donde una mañana en un bar, al cruzar una calle, reconocí el Paraíso.
Bogotá es una ciudad de niebla y soles avaros. La amo en otro sentido, en el de la soledad. La amo cuando se enciende con su grave lentitud en la tarde de ceniza, con sus miles de ojos eléctricos disputando una gloria a las estrellas, porque la ciudad es otro cielo.
Aunque soy más de la carne, esta ciudad fría, melancólica, parece grata al Espíritu. Podría ser su capital. Aquí me sumerjo en la niebla, y me deslizo como un topo en los subfondos de la metafísica. Lejos del sol, un áspero sabor de muerte roe mi pensamiento y recuerdo que soy mortal. Este sufrimiento es el precio que pago por la otra cara, que es mi amor a la vida. Pero este sufrimiento funda la gloria de ese amor y le da un sentido. Pues el dolor pone un límite a la dicha y nos recuerda que la felicidad es fugitiva. En una palabra, nos hace conscientes.
En las ciudades he forjado mis sueños de hombre. Desde siempre las identifiqué en mi alma con un destino de soledad. Y nunca me defraudaron. Cada una se me entregó según mi inspiración y la fuerza de mi amor. A ellas llegaba como al encuentro de mí mismo y salía enriquecido con sus dones. El conocimiento de una nueva ciudad ha sido precedido de sentimientos de terror y fascinación, de una felicidad siniestra.
Así, con el alma en zozobra, llegué una noche a Bogotá, sumergida en el neón y la niebla. Lloviznaba, me deprimió su cielo y su inmensidad, y sentí que entraba en un exilio. Pero yo soñaba en la patria de la soledad. Por desgracia, había olvidado que esas patrias solo existen bajo el sol.
Sin dinero, sin amigos, sin nada, con una pobre sensación de aventura en el alma, mis pasos eran gateos en el azar. Tampoco me sentía perdido, pues no buscaba nada. Pensando en esa noche pude escribir una frase feliz: «El hombre no tiene sino sus dos pies, su corazón, y un camino que no conduce a ninguna parte». En todo caso era la sensación de que la ciudad me salía al encuentro como un ladrón. Pero yo era bien pobre y no tenía nada que perder, salvo una tristeza infinita. Mi piel seguía desesperadamente prendida al verano de Medellín, y de ahí esta nostalgia asesina. Este monstruo de mil ojos centelleantes lo mismo podía tragarme que abrirse a mi aventura como una promesa, y yo sabía que mi amor a la aventura era invencible. Seguí adelante, pues el que ama la aventura sabe que no hay esperanzas.
Desemboqué en un hotelucho de maleantes donde abandoné un equipaje exiguo pero colmado de poemas alucinados. Luego me sumergí en un dédalo de callecitas de suburbio sucio y oprimente. Era como entrar en la ciudad por el garaje: aquello apestaba y enfermaba el alma. Busqué un consuelo en el cielo y me guie por sus resplandores. Ellos me llevaron por entre un sistema nervioso de neones al corazón de la ciudad; por allí transitaba un ululante río de gente. Sin hacer resistencia me dejé ir en el vaivén cálido y anónimo de la multitud. Para mí, empezaba la aventura. He aquí su rostro:
Una sinfonía de cláxones dementes…
Un arco iris de neón temblando en el cielo como una constelación de ángeles ebrios…
Dos rascacielos que hacen un sándwich de cemento con la Luna…
La gasolina quemada empujando un torrente circulatorio de bichos por las avenidas…
Un vientre de rumores y latas crujientes…
Un tumulto que va o viene y hace remolinos y desaparece para reaparecer incesantemente…
Parejas que ríen, querellan, se abrazan, van a su deseo…
Otras parejas que vienen de su deseo, se deshacen, y se funden por separado en el tumulto…
Los clientes que llenan o vacían los salones de té, los bares, los restaurantes…
Los pregoneros de lotería, de vespertinos, de cajitas de ungüentos para el «Amor Eterno»…
Los compradores de lotería que más allá entran en una iglesia…
Los que leen diarios para saber si el mundo sigue tan loco…
Los que ya no esperan nada porque su corazón es un desierto…
Los mendigos que limosnean su salario de ocio o de miseria…
Un carro que atropella a un transeúnte y lo hace ensalada de tripas…
El asesino que huye en los vericuetos de la noche impune…
Un par de farolas escalando la montaña como la cola de un cometa…
Una ambulancia transportando la muerte a velocidades de sirena…
Ceniza, hollín, que forman tumores en los pulmones de las nubes…
La cartelera gigante con los ídolos de moda: luchadores, futbolistas, toreros, ciclistas, campeones, ningún santo o poeta. El enmascarado de pelo en pecho de gorila que se llama «Killer». Su rival que ha derribado titanes y se llama «El Invencible»…
Los pederastas que ramerean un idilio inconfesable y se menean como pingüinos peripatéticos…
La vieja célibe con su perrito faldero que hace pipí contra un semáforo…
El grito de un borracho perdido que a su vez se pierde en la indiferencia colectiva…
El místico que profetiza el fin del mundo y reparte bendiciones a una pandilla de mocosos…
Los gamines que se mofan de la santidad del loco y lo apedrean…
Los nuevos ritmos que chocan y se trizan con los viejos en mitad de la calle como dos edades que luchan a muerte por la última moda…
La noche que se arrastra con lentitud entre peligros y basureros…
Los rufianes de puñal agazapados en la sombra para imponer la ley del terror…
Los obreros que sacuden la noche con taladros eléctricos y tapan los dientes cariados de la ciudad…
Los doce campanazos que desatan en la catedral un aleteo de golondrinas, búhos y Ánimas Benditas…
La ramerita ambulante que me devora con sus ojos hambrientos como si fuera su cena de media noche…
Los músicos con sus guitarras templadas por el frío del amanecer…
Cinco grados de frío apuñalando la carne…
Mi esqueleto que pone fin a esta aventura bajo una bóveda llamada calabozo, sindicado de exhibir un clavel en el ojal…
Mi alma mística y pasajera del río de la muerte de donde se parte hacia un indescriptible Misterio…
Y la eterna pregunta del policía: quién soy, qué busco, qué hago aquí…
Pues si pudiera contestar, imbécil, sería Dios.

Fuente:
Arango, Gonzalo. Prosas para leer en la silla eléctrica. Editorial Eafit / Corporación Otraparte, Biblioteca Gonzalo Arango, Medellín, septiembre de 2020.