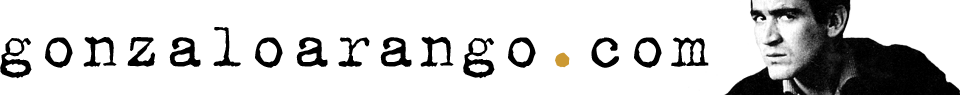Un girasol para mi muerte
Viernes veintitrés: lo único que siempre dejo para mañana, es mi muerte.
Sábado veinticuatro: «Gonzalo Arango ha muerto». Decían las emisoras.
La noticia cayó en la ciudad como una hecatombe. Era trágico. En principio se dijo que me habían asesinado. Luego, amigos compasivos dieron la versión de un inocente suicidio. Otros, menos amistosos, comentaron: «Claro, no podía reventar sin hacer el show». Los últimos, sin ocultar una alegría perversa, se limitaron a desearme buen viaje: «Con tal de que se muera, aunque se vaya al infierno».
Yo era inocente de todo. A esas horas, tres de la tarde, mi vecino me despierta con un grito desde el solar. Abro la ventana, nos saludamos.
—¿Estás bien?
—Sí, muy bien, gracias. ¿Qué pasa?
—Acabo de oír por una emisora que te habías suicidado.
—¿Yo? Estoy durmiendo…
—Qué raro… Bueno, te felicito… Me alegro que sea falso.
Miro mis manos: son mis manos con su circuito de venas; los dos dedos del tecleo tienen las uñas sucias. Prometo limpiarlas a primera oportunidad, pues nunca se sabe. No luciría bien un cadáver con las uñas mugrosas, no es estético.
Como no soy ingrato, agradezco a mi vecino su preocupación por mis «uñas», y bajo la persiana. Trato de reanudar mi sueño, pero la noticia me desvela. Enciendo la radio. Hago un recorrido fugaz por las emisoras a ver qué dicen. Efectivamente, se dice que estoy muerto y que se busca mi cadáver para hacerme un reportaje. Como no me encuentran, recogen rumores en los cafetines que frecuentan mi generación. Por teléfono desfilan las voces de mis amigos artistas:
«Gonzalo sería el último en matarse» (voz de Santiago).
«Yo no creo, ese Gonzalo es un vividor» (voz de Dulzaina).
«Yo no sé nada… y me da lo mismo» (???).
«Pero, ¿es que ustedes no lo conocen todavía? Ese tipo es un publicista y les está tomando el pelo. Lo que pasa es que esta semana va a lanzar su disco “Nadaísmo” y se quiere poner de moda, no le paren bolas…» (voz femenina que me detesta tiernamente).
El locutor aconseja no perder la sintonía mientras me encuentran. Pero nadie da con mi cadáver porque vivo muy lejos y muy solo. Cuando muera seré como hoy: un cadáver anónimo que se pudre en silencio. Por toda declaración apestaré para decir al mundo que ya no existo.
Fumo, trato de olvidar. No sé quién ha hecho circular semejante canallada y con qué fin. Me importa un comino que esa tipa piense que soy un «publicista». Pero me alegro de no darles ese gusto por hoy. A pesar de todo, estoy horrorizado.
Bajo a la tienda a telefonear: «No te preocupes, mi amor, están dando la noticia de que estoy muerto; como ves, es falso. ¿Vamos esta noche a la película de Bergman?».
Por supuesto, es una mujer. Dice que no puede ir porque tiene un «party». Dios mío, estas novias que me invento cambian a Bergman por un té. Si de verdad estuviera muerto, seguiría arreglando los floreros y poniendo manteles. Mañana las lágrimas, los sentimientos pueden esperar, pues son eternos. Estoy deprimido.
Abro la libreta para hacer otras llamadas… Desisto. ¡Qué diablos! En realidad no tengo a quién llamar. Me doy cuenta lo poco que me interesa la gente, y sin embargo, tengo amigos, mujeres, mi pequeña historia de hombre. Mi familia está lejos y no será posible consolarla. Además ellos han aceptado desde siempre mi destino trágico. Sólo tendré que dejarles los gastos del entierro para que no me lo reprochen. No quiero ser un cadáver injusto, y hay que ahorrar maldiciones póstumas que pueden ser peligrosas allá.
Me pregunto qué son, qué hacen aquí estas pilas de nombres que desfilan por mi libreta. De repente los veo borrosos como fantasmas, existencias fortuitas, ridículas, que pudieron no existir. Lo mismo yo: si no hubiera nacido, ellos existirían igual. Y esas mujeres que he amado, ¿qué han ganado con mi amor o qué han perdido? Todo era un juego, una pasión inútil. Pues si yo no existiera, «otro Gonzalo» con otro cuerpo las amaría por mí, se dirían secretos, se confesarían la misma pasión. Otros besos las harían estremecer de placer; otras palabras bautizarían esa dulzura. Su felicidad nunca había dependido de mí, sino del azar. Yo había encarnado por un instante la aventura, su rostro furtivo, la imagen de un sueño tan pronto amado como esfumado por un hecho trivial: el silencio, el ruido de un disparo, el golpe de una puerta que se cierra. El reloj seguiría inmutable como si nada hubiera sucedido. Ahora lo sé: ¡La vida es una sucesión de casualidades, y nada es verdad! Sólo la muerte existe.
A todo eso que hacen lo llaman «el destino». Sobre tanto ruido, viento y desdicha fundan su «inmortalidad», su razón de vivir. Quizás yo hago lo mismo con estas esperas y estos triunfos que vanidosamente llamo mi «gloria». Y sin embargo, en el fondo de esta miseria los compadezco y hasta los desprecio. Arruinan sus vidas en vacilaciones y en egolatrías miserables: se drogan para sentirse dioses, para ser lo que no son, para olvidar que existen y que van a morir…
Ya es de noche: salgo a la calle a ver qué aire devastado dejó «mi muerte» en la ciudad. Pues bien: ahí está la ciudad indiferente, «sin mí». Leí los diarios, me hice embolar, compré lotería. Hice las cosas idiotas que hacen los hombres. Me paré en una esquina a ver pasar gente. La Séptima era un río oscuro, trepidante. Risas, rumores, silencios: la rutina de los vivos. Nada había cambiado «con mi ausencia». Incluso, se me saludó sin pasión, como si mi existencia fuera un don que esta chusma mereciera desde siempre. Nadie me dijo «lo siento» o «lo felicito» . Y la implacable llovizna: todo húmedo, nadoso, aburridor. Ciertamente parecía un decorado para el suicidio.
De regreso a mi cuarto me asalta un insólito delirio de persecución. Pensé aterrorizado que tal vez me querían matar. Por las dudas, abro en mi bolsillo mi navaja automática made in USA, y enfrento a los sospechosos de la noche. No parecían interesados en mi reloj, ni en mi muerte. Ya en mi cuarto, devuelvo la hoja inoxidable a su posición inofensiva. Pongo a Sibelius en la radiola y me tumbo en la cama con inocencia. Me reconcilio, sé que existo. Ningún presagio ni mariposa negra amenaza esta soledad. Me deslizo en un vacío tan puro, la perfecta quietud, es casi un sueño: ni recuerdos ni pensamientos amargos: la nada azul, el olvido…
Ahora amanece y el día es tierno: estoy cansado. Debe ser el oficio de vivir. Hoy, como todas las mañanas, vino el pajarito que canta en el solar, sobre las ramas del limón. Es tan triste su melodía, como de un corazón que sufre. Pero el hombre no conoce el sentido de su dolor. Me pregunto si su canto no alude a cierta «idea» de morir, pues no niego su alma. En todo caso, sé que su melodía no tiene qué ver conmigo: si ayer hubiera muerto, hoy cantaría lo mismo, él cantaría hasta el fin, por eso es un pájaro. Ni mi vida ni mi muerte eran el objeto de su canto. Tal vez el objeto de su canto era el silencio.
Pero no moriré aún, lo juro por mi alma. La muerte sólo recuerda a aquellos que la olvidan. Yo no la olvido, al contrario: le profeso un terror religioso, de ídolo negro. A ella le agrada que le teman, que la admiren, pues es vanidosa y femenina. Todo lo perdona, menos la indiferencia. Entonces mata para ser recordada, para vengarse. Ella «vive» del tiempo y del miedo de los hombres, su alimento es la desesperación. La muerte existe solamente en el hombre: por eso no muere el mar, no muere el río, no muere el árbol, no mueren las estrellas. Sólo muere el hombre, porque «sabe» que muere.
Debo a la muerte, y algún día pagaré. Al nacer acepté el precio de vivir y lo encontré terrible. Para no morir me hice religioso, me aterraba el aniquilamiento, me parecía injusto no ser más, despedirme de mí mismo para siempre. Era un juego de ilusiones y de niño. Luego descubrí mi dura verdad de hombre y acepté la derrota. Desde entonces no aposté más a la ilusión sino a la vida y a este mundo. Pagaré no ser eterno, pero después de vivir plenamente. Aún soy pobre. Sólo la vida me hará rico para pagar al destino. Vivir es un precio tan alto que sólo se paga muriendo. Negar la deuda o apelar a la resignación no resuelve nada, no es viril. Y además, no hay que ser ingratos, pues la miseria total habría sido, por ejemplo, no haber nacido.
Ya no aspiro a otra vida, es cierto, pero aspiro a ésta plenamente. Restituyo a mi barro un orgullo y una dignidad. Soy de aquí, soy del tiempo, y amo esta tierra que es un astro de flores, de mujeres, de mares, y para decirlo humildemente: ¡No soy un dios! Tampoco lo lamento. Pues soy de carne, canto y en mi conciencia de luz giran los dioses y los planetas. Estoy orgulloso de mí mismo, y nada se ha perdido. Ni siquiera el paraíso.
A los amigos que me honraron con sus notas fúnebres, pido perdón por defraudarlos. Los elogios pueden esperar como el verano, y como yo.
Con la luz que agoniza se harán los girasoles de mi tumba. Será, pues, para otro día. Lo prometo. Sólo lamentaré no estar para leer las notas y pegarlas en mi colección de vanidades. Con ellas cerraría el álbum que contiene mi pequeña historia de poeta y de narciso. Al final, hasta podría poner de epitafio esta frase de Shakespeare:
«La vida es un cuento contado por un idiota».
Días después de escribir este relato, recibo cartas y recortes de amigos, donde me explican que un joven desengañado se colgó de un naranjo en Medellín. Lo siento mucho. Por desgracia, el joven suicida se llamaba «Gonzalo Arango», como yo. Eso indica que llamarse Gonzalo Arango es un honor que mata. Con semejante nombre sólo quedamos dos: yo, y otro que está en «La Gorgona», por asesino.
Cromos (2.507), Bogotá, 27 de septiembre de 1965, p. 72.

Fuente:
Ultima página. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, marzo de 2002, pp. 35-41.