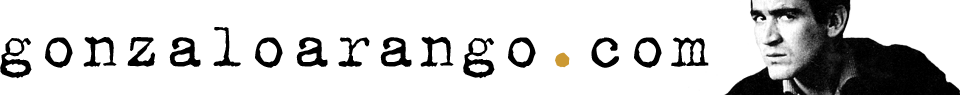Confesiones de un seductor
A veces soy feliz, especialmente cuando amo. Dejo que la vida me pase por los ojos y me deje existir con una pasividad que no hace resistencia al temor, ni a la idea de morir. El espíritu de inquietud cede sus furores al silencio, y una especie de bruma adormece las impaciencias del alma.
Pero el amor, aunque es mi sentimiento más creativo, no puede ser nunca la imagen de un amor feliz. Tiene que ser, necesariamente, un sentimiento de turbación, de ruptura. Tenerlo a distancia para conquistarlo, en esa lucha radica su belleza. Poseer plenamente un ser es destruirlo. Así, un sol deslumbrante destruye la luz, sofoca la mirada y arruina el esplendor de los objetos. La posesión es mortal al deseo, le roba su encanto, su misterio, ese misterio que es la esencia del amor, su arma más seductora. Por eso, la mujer que oculta su identidad en un antifaz es excitante hasta la locura: estimula nuestra pasión de posesión, nuestra pasión creadora. Su ocultamiento se abre como un desafío a nuestra sed de conquista.
La mujer, al entregar su amor, debe conservar para sí una zona inédita, de penumbra, esa que el hombre descubrirá después de la posesión, que casi siempre deja en el espíritu un sentimiento de rendición y nostalgia.
Si en ese proceso de la conquista esa zona se ilumina con la plenitud, los amantes deben renovarla, crearle al cielo de la pasión una nueva estrella y una nueva distancia. Y así, el proceso creador del amor se hará infinito, y el sexo dejará de ser un reclamo transitorio del instinto para convertirse en un poema de vida y atormentada belleza que sellará su duración, salvándose de las amenazas de la rutina y el tedio.
No proclamo la astucia y la traición, que son armas fraudulentas del amor pueril. Quiero excitar a la mujer a una rebelión de su naturaleza para que se sacuda los complejos seculares de la burda dominación que la tienen sometida a un destino miserable de objeto erótico y justificador del egoísmo viril. Esta liberación será posible cuando la mujer decida romper las antiguas estructuras que no le permiten más alternativa que una fatalidad procreadora, y cuando abandone el coqueto narcisismo del eterno femenino, por cuya imbecilidad ha pagado un precio demasiado caro. Entonces sí será un ser humano, un espíritu creador de valores cuyo porvenir no sólo es el hombre, sino la historia.
Todos amamos alguna vez, y fracasamos un poco. La experiencia, unida a la reflexión sobre los sentimientos, no enseña a conocer la naturaleza del alma, que es compleja como el misterio del mundo.
El amor tiene dos enemigos mortales: la felicidad total y la desdicha total. Ambos, si se erigen en sistemas eternos de vida emocional, acabarán por destruirlo. Lo ideal sería una verdad de amor cuyo equilibrio radicara en un poco de certeza y un poco de duda; de posesión y lejanía; de plenitud y ansiedad; de ilusión y nostalgia. En la síntesis de estos opuestos el amor encontrará su centro de gravedad, su energía, y sus fuentes de duración.
—¿Por qué nunca dices que me amas?
—¿Para qué? Adivínalo. Si te lo estuviera recordando a toda hora te aburrirías y dejarías de amarme.
Tenía razón. Con su silencio ponía en movimiento mi fantasía, me excitaba a una lucha con sus fantasmas interiores, me ponía a dudar, a padecer los terrores de la esperanza, o las dulzuras de la desesperación.
El único porvenir del amor es el presente, y merecerlo cada día. Pues el amor tiene la duración de las cosas efímeras: del día, de la ola, del beso. Su “eternidad“ depende de ese movimiento continuo para que una ola forme a la siguiente, y el beso induzca de nuevo al deseo. Con este ritmo incesante el amor puede ganarse como una victoria para toda la vida, que es mejor que para toda la “eternidad“.
Esa es, en esencia, la naturaleza y el destino del amor: lo que nace vive, languidece, muere y constantemente resucita. Y su resurrección dependerá del milagro, que no es otra cosa que la poesía. Pero esta poesía no son versos, ni se refiere a idealismos despojados de carne. Esa poesía es vida, está hecha del cuerpo de los amantes, sus deseos, sus silencios, y de cada átomo de energía viviente.
El amor, esa efusión, no es un divorcio del cuerpo y el espíritu, sino sus bodas. No existe el amor carnal ni el amor ideal. Tales prejuicios son aberraciones simbólicas de la moral. El auténtico amor, el puro amor, es la apoteosis de cuerpo y alma reconciliados en la unidad viviente de dos seres triunfando sobre la muerte, sobre la soledad, en el exilio de la tierra.
Digamos en su honor que el amor es un misterio, y que su única evidencia es que existe. Pues sin duda existe y aclara otros misterios con su poder revelador. A veces, en noches de desamparo y amargo ateísmo, en brazos de una mujer, he descubierto el rostro de Dios. Por eso para mí es sagrado, porque colma en mi alma los abismos de lo divino, la necesidad de un ideal que dé sentido a la vida y haga florecer la tierra. Pues Dios es todo lo viviente, sobre todo una mujer amada, excepto cuando carga el amor de cadenas para hacer de la vida un infierno.
Estos pensamientos que he pensado sobre el amor son la respuesta a una pregunta furtiva de una mujer burguesa. Ella quería saber qué era para mí el amor, si una pasión sexual o un sentimiento del espíritu. Yo le dije con sumo respeto:
—Señora, son las dos cosas, pero en la cama.
Como era célibe y de moral estoica, se escandalizó. Pero yo no tengo la culpa de que el rostro de la verdad sea, como en el caso del amor, un rostro desnudo. Mejor dicho, dos rostros desnudos.

Fuente:
Arango, Gonzalo. “Confesiones de un seductor”. En: Última página. Editorial Universidad de Antioquia / Editorial Universidad Pontificia Bolivariana / Sello Editorial Universidad de Medellín, segunda edición, abril de 2016, p.p.: 1-4. Texto publicado originalmente en Cromos (2.496), Bogotá, 12 de julio de 1965, p. 72.