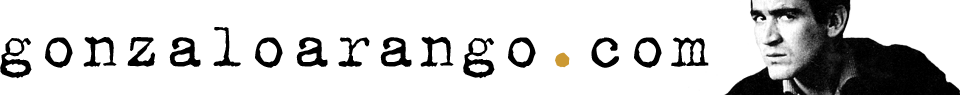Entre los cocos
y la eternidad
I
Yo vivía, o tal vez pasaba una temporada en La Boquilla, ese caserío de pescadores negros junto a Cartagena.
¿Por qué fui a caer y a dormir en esas playas paradisíacas? Creo que sin razón, o porque el mundo es redondo y gira, y en alguna parte hay un refugio para descansar los huesos y saciar la sed a la sombra de los cocoteros de Dios. Fue por eso, o por nada, no lo podría jurar. La felicidad es infiel y fugitiva. Sólo dura y permanece la desgracia. Y yo fui feliz, lo recuerdo vagamente... con esa nostalgia de sol que no cesa de atormentarme.
A las dos de la tarde en La Boquilla, el sol lame el cerebro como una lengua de fuego. El pensamiento se licua, los recuerdos salen por los poros en gotas sucias de sudor. ¡Es un saqueo del alma!
Vivo en un rancho de paja, con una familia de pescadores. Pago muy poco por vivir aquí; no exijo nada, no soy “un blanco”. Colgué una hamaca entre dos palos, en un cuarto que no es un cuarto, sino cuatro paredes de bahareque con muchos rotos. El techo está desempajado. Afortunadamente estamos en verano y no llueve. Pero de noche cae una lluvia de estrellas y torbellinos de arena que levanta la brisa del mar. Es tan bello mirar el cielo que no puedo dormir. A veces creo que hay un ángel mirándome.
A mi lado, en el mismo cuarto, duerme Pepe a quien le dicen “El Mocho”. Pepe es un hombre triste y silencioso. Su tristeza dura día y noche desde que se voló las manos con un taco de dinamita. A partir de eso se la pasa en cama taciturno o recorre la playa como fantasma de otro mundo.
Pepe ya no tiene mujer. Una vez dijo que se iba para San Andrés y le prometió un transistor, pero ella nunca regresó. El todavía la espera. “No sé qué le habrá pasado a la hembra” —dice con impotencia.
Pepe me apena, ya no tiene razón de vivir. Tenía fama de ser alegre y activo: el mejor pescador. Ahora es un despojo. Un día de estos amanecerá muerto de tristeza, cansado de esperar a Candelaria que debe tener otro rancho y otro Pepe.
Yo lo oigo suspirar y dar quejidos en su camastro mientras miro el cielo por el roto del techo sin poder dormir.
A veces compro una botella de ron Tres Esquinas y nos ponemos a beber. El enciende una lamparita de petróleo que echa humo como las chimeneas de los barcos. No somos felices pero espantamos los recuerdos mientras oímos el mar que brama y las olas que revientan en la playa y se deshacen en un espumero de luna.
Cuando se acaba el petróleo la mecha se apaga y seguimos ahí sentados en el camastro a oscuras bebiendo a pico de botella. Pepe es más negro que la noche y el dolor. Yo no lo veo, lo adivino por el olor. Lo poco que habla es para referirse a Candelaria. Y empieza diciendo “ah Gonza”... Hace dos meses que vivo con Pepe y no le he visto reír la primera vez. Pepe olvidó hasta la sonrisa...
Cuando vine a vivir a este rancho yo no dije quién era, ni ellos preguntaron qué clase de bicho era yo, ni de dónde venía, ni qué hacía en el perro mundo. Eso simplificaba las cosas, pues habría sido un lío explicarles mi biografía. Además, mi profesión de poeta no les diría nada. Al contrario, me habría tornado sospechoso, raro.
Lo que hice cuando me aceptaron como huésped fue pagar un mes anticipado. Era el tiempo que pensaba quedarme. Si me aburría podía decir adiós. Compraba mi libertad por una suma irrisoria.
Esa noche la comida era un plato de arroz con coco y un pescado.
Al otro día y todos los días sería lo mismo. Ellos agarraban el arroz con la mano, a mí me hicieron el homenaje de ponerme un tenedor.
Después de comer, Silvia, la negrita de la casa, trajo una palangana y un trapo para que me lavara. Aunque les había dicho mi nombre, me llamaban “doctó cachaco”. “A comé doctó cachaco”. “Pa’que lávese doctó cachaco”. Eso me disgustaba porque creaba distancias entre nosotros. Dije que no era “doctor” y que me llamaran Gonzalo. “Aquí todo lo cachaco son doctó”.
Fotingo encendió un poderoso radio transistor y lo puso frente al rancho, en la mitad de la callecita de arena. Parecía un fetiche, una deidad fascinante.
A esa hora, siete de la noche, pasaban una radionovela que reunía religiosamente a los vecinos. Las mujeres traían banquetas, los hombres escuchaban de pie, los niños serpenteaban desnudos en la arena. A pesar del volumen, el mar se tragaba los suspiros o las lágrimas. Mientras el novelón avanzaba hacia el éxtasis yo me preguntaba con desesperación dónde diablos quedaría el baño. No había visto nada semejante a una letrina por ahí.
Fui al cuarto del hombre sin manos que había visto por la tarde y le pregunté:
—Oye, ¿dónde está la letrina?
No sabía qué era eso. Se lo expliqué. Si no le entendí mal creo que dijo:
—D’esavainanuay...
—Entonces, ¿ustedes cómo hacen...?
—P’ue hacendo...
—Ah, claro, muchas gracias...
Cuando iba en la puerta, es decir, en esa rama de palmera que hacía de puerta, el hombre sin manos dijo en la oscuridad:
—Hombe-cachaco-pa-eso-tá-l’orilla’el-má...
En ese momento sentí que me transformaba en un espíritu puro...
La Boquilla, un paraíso sin retrete, ¡me llevó el diablo!
Al otro día todos los hombres de la casa, menos el mocho, rodaron sobre troncos dos canoas hasta el mar. Salían a pescar con chinchorro, una red inmensa que se extiende allá lejos y luego se recupera halando dos cuerdas de cien metros desde la playa.
—¿Puedo ir con ustedes?
—Suba-pué
Hicimos cuatro salidas al mar. El fondo de las canoas centelleaba de escamas multicolores: lebranches, pargos rojos, sábalos, camarones, sierras. Los negros consideraron suficiente por hoy. Eran más o menos las diez de la mañana.
Mis manos lucían enrojecidas por las talladuras, sentía un dolor bruto. Había llegado la hora de la repartición de los peces. Fotingo hizo seis montoncitos proporcionados con los diversos animales. “Agarre cada uno su lote”, dijo. Cada uno tomó el suyo. Quedaba un montoncito en la arena... Todos me miraron.
—Agarre pue’hombe cachaco o noquéo-contento.
Dije que no lo hacía por interés, sino por aventura, que se repartieran mi parte, o mejor, se la cedía al mocho.
—Pa’que jarte trago mejó no...
—No importa.
—Cachaco trabaja pa’ná, e’bobo...
Las canoas volvieron a rodar de la playa al rancho, pero yo estaba muy cansado. Haciendo un sacrificio habría podido acariciar a Teresa sin gritar de dolor.
Los primeros días fue imposible establecer una comunicación sincera con los negros. Me miraban como “otro”, me trataban con respeto, a distancia. A pesar de mis protestas, me seguían llamando “cachaco” o “el doctó’e cachucha”.
Al tercer día decidí no usar más el bendito tenedor, pues esos detalles me asignaban una condición de “blanco”. Sin darle importancia a la cosa, empecé a coger puñados de arroz que comía directamente de la mano, con atención distraída. De pronto Silvia estalló en una carcajada que se hizo general... “Miren-quel-doctó-comiendo con la mano jua-jua-juaaa...”.
—Bueno, ¿y eso qué tiene de raro? El arroz sabe mejor así. Pero nadie escuchó porque todos reían a morir, seguramente por los granos de arroz pegados a mi nariz como mocos.
A partir de ese momento dejaron de tratarme como un extraño: cayeron las barreras entre el yo y el otro. ¡Eramos nada más nosotros!
Silvia devolvió el tenedor al baúl, y yo iba al patio a lavarme las manos empegotadas de pescado, como todos.
Tal vez mi nombre les parecía solemne y lo partieron cariñosamente en dos. Ahora me dicen “Gonza”. Por esa razón me perdonan que saque el cepillo de dientes y me ponga a hacer espumas en la boca. No les da risa, pues ya no me respetan: me quieren.
Fotingo que tiene veinte años y es el mejor boxeador de La Boquilla, nunca se ha lavado los dientes. Los tiene perfectos. Cuando lo invito a tomar una Kola, él exige que sea tapada. Yo pensé que era por los premios, pero no, es para destapar las botellas con los dientes. Eso lo hace feliz. Y ríe...
—Fotingo, eres un tiburón...
Como el mocho no habla y es mi compañero de cuarto, le pregunté cómo se llamaba. El dijo: “El Mocho”. “Sí, pero tu otro nombre, el verdadero”. “Mocho ná’má, eso me’ice to’el mundo de-de que mi Dió quiso mandame la degracia... ante’de la degracia me llamaba Pepe...”.
—Pepe... ¿tú qué piensas de Dios?
—Ná...
—¿Es que no crees en Dios?
—Hombe, cómo va a decí’eso...
—Claro que no... Entonces, ¿cómo te lo imaginas?
—El e’bueno con mocho, yo le pio’ que haga volvé a Candelaria. Un hombre sin mujé no vale na... no e’ná...
Cromos N°. 2675. Bogotá, marzo 10 de 1969. pp. 38-41
II
Acaba de arenizar en la playa la última canoa que viene de armar los “trasmayos” para esta noche. Sopla una brisa huracanada. Las palmeras se besan el tallo con ese erotismo narciso del número nueve, así: 9.
Pescado frito en el crepúsculo. Un reguero de púrpura cubre la superficie del mar. Pronto este ocaso rojo, difuso, será abandonado a los ensueños y las lunas y la serenidad de la noche obsidiana.
Soledad de la belleza, soledad del alma cautiva en el crepúsculo infinito. Haría falta un rostro de mujer para espantar la anonadante opresión de lo sublime. Sólo el sexo libera de estas redes tejidas por la eternidad como un sudario de estrellas. No el sexo: la fraternidad de la muerte y el éxtasis de un abrazo de dos cuerpos que ruedan hacia el olvido sobre las arenas...
Busco al mocho y lo invito a beber unas copas en el kiosko de Conchito. Da a la playa y tiene luz propia. Las paredes decoradas con escenas del mar y alegorías piratas de un barroquismo primitivo. Pintores pop han recreado el esplendor del trópico con imaginación ingenua y colorido vibrante. La música no suena, sacude. El estrépito de los vallenatos ahoga las palabras y las olas. Es otra forma de silencio.
Los negros van llegando para el inefable rito nocturno: la danza. No traen mujeres, vienen solos. La palmera no necesita pareja para ondular, la mueve el viento. La pareja del negro es su alma liberada por la música, viento de libertad.
El negro y la palmera, la música y el viento, soledad y libertad... La pista se convierte en un torbellino a medida que se vacían las botellas de ron. Aquí el licor no sube a la cabeza, baja a los pies y desata terrores inmemoriales que pesan más en el alma que en la carne.
Contemplo el espectáculo desde la orilla, con devoción religiosa. El baile es un rito, la pista un templo. Allí oran a sus dioses en un lenguaje de espasmo y pesadilla. Un orgasmo de belleza salvaje en que poseen la libertad, y con ella su identidad humana. Bajo estos cocoteros no moran amargos dioses metafísicos, sólo dioses de carne.
El mocho no puede vaciar el ron de la botella al vasito de cartón. O podría, pero no se atreve.
Prefiere esperar a que yo sienta sed.
—Ah, Gonza, dame uno.
Le lleno el vasito que agarra entre los muñones y lo vacía graciosamente en el aire casi sin tocar el borde. Gira la cabeza hacia el hombro derecho y escupe.
Pepe piensa que estoy triste porque no bailo. Está desolado. De pronto se para frente a mí y señalándome con uno de sus muñones inexorables dice: “Vamo’ a bailá, uy”.
¿Cómo despreciar este uy que viene de la más pura región de la ternura humana, y ese “soco” forrado en piel negra que se me ofrece con la belleza irresistible de una mano?
Pepe cuando baila deja de ser mocho, es alado. Luce feliz en el centro de la pista, su rostro limpio de recuerdos, de Candelaria su hembra que nunca regresó de San Andrés, de la inmunda soledad de días y noches en la cama, torturado por pensamientos sin esperanza, acorralado encima por el monstruo del cielo, hacia atrás por la desgracia, y en todas partes ese mar por cuyas rutas ve pasar un barco constelado de luces en la noche, o el zumbido de hélices de un avión que surca la inmensidad con promesas, pues sólo del cielo podría venir Candelaria, como los milagros.
Pepe brilla en la pista como un diamante negro. Reconciliado con su vida y el mundo, nada le falta; todo sobra más allá de este reino en que ha reencontrado la unidad perfecta entre su cuerpo y su alma, entre su corazón y la tierra que pisa.
Al contemplarlo con su par de muñones que juguetean o simulan la voluptuosidad de un abrazo a un cuerpo invisible, la felicidad de este hombre, su risa resucitada, me hacen llorar de asombro.
Regresa bañado en sudor. Le ofrezco un trago y una flor: “Pepe, eres un bailarín estupendo”. Y él dice: “Qué va, mocho ya no es sombra de mocho”.
A media noche se terminan las botellas de ron. Los negros regresan a sus ranchos, o van a echar un vistazo a los trasmayos. Recogen los peces capturados y vuelven a armarlos.
Somos los últimos en salir. Conchito apaga el motor y se va la luz. Ahora se oye el reflujo sincopado del mar. Quedan dos tragos que bebemos en la playa. Al entrar al rancho descubro que no tengo sueño ni cigarrillos. Regreso al kiosko. Conchito me tira por la ventana un paquete y media de ron. Me voy por una avenida de chozas en medio de un silencio primitivo que súbitamente se humaniza con la fugacidad de un alarido en la oscuridad, eco de lujuria que se traga la noche y muere sobre las palmeras consteladas.
Bello instante de locura humana, esa mezcla pegajosa de la vida y la muerte, de la soledad de dos que juntan sus terrores en una cópula salvaje como un reto a los dioses de las tinieblas y cuya respuesta es la derrota y el sueño.
En La Boquilla se puede vagabundear de noche sin miedo a los hombres. Ni el dinero, ni la política, ni las vilezas de ciudad han contaminado el corazón de esta raza, ni la inocencia inmaculada de estas playas. Adán tiene la piel negra porque este sol es el mismo que brillaba en el Paraíso antes del séptimo día.
Mi temor es a otros rostros: la eternidad, la belleza. Me pregunto qué pueden los dioses contra un cigarrillo, un trago de ron, y un hombre solo frente al mar y la noche fosforescente.
¡Nada, excepto la locura!
¿Estoy borracho o sueño? Un sol mañanero sobre los algarrobos. Cielo sin nubes. Los alcatraces picotean el copo nevado donde la ola revienta en espuma. Temblor del aire, de la luz, de hojas y alas, temblor de todo lo viviente, de sombras que se esfuman. Es el mundo que se desarruga su piel de un letargo tan parecido a la muerte y cruje a la caricia del alba resucitada.
Los zancudos madrugaron a desayunar en mis venas: ron-sangre, ¡qué fiesta! Me dirijo al rancho. Silvia está preparando en el patio el desayuno de los pescadores. Me ve llegar. Digo buenos días. No contesta. Tiene un tabaco en la boca con la brasa hacia adentro como las brujas. Me mira con una cierta malicia. Dice más o menos sin sacarse el tabaco: “¿Po’ qué no vinite a domí... ah?”
Le digo que amanecí por ahí... No me cree, no puede entender que en vez de dormir en el rancho duerma bajo una palma de coco a pleno cielo. Como se está imaginando otra cosa me advierte los peligros de dormir en casa ajena:
—”Oí y verá: la mujé mala cuando el seño’ se dueme le asonsaca la billetera con el deo gordo’ el pie, pa’que abrí el ojo.”
—Tranquila, Silvia: yo no tengo billetera.
—Ya sabe pue pa’cuando tenga, ¿oí?
Entro y me acuesto. El mocho sigue dormido. Olor apestoso a petróleo quemado. Se ve que me estuvo esperando anoche y encendió la lamparita para que no me metiera a otro rancho, como a veces sucede. Por el techo desempajado cae un goterón de luz. Me tapo los ojos con la cachucha.
Hoy es un día cualquiera y estoy vivo a las 6 a.m. Sabrosa pendejada la vida.
Teresa mete la cabeza por un roto de la pared y dice: “¿Queré una alegría?”. Saca la cabeza dejando una carcajada. El cielo parece un caramelo azul. Me duermo.
Cromos N°. 2676. Bogotá, marzo 17 de 1969. pp. 28,29,49
III
Los días en La Boquilla duran el doble. Se vive en un presente aplastante. Sin pasado, sin esperanza. Sin ambición ni nostalgia. La vida es un naufragio entre dos infinitos: el cielo y el mar.
Las mareas incesantes, salvajes, borran las huellas del tiempo. Ninguna inquietud del espíritu turba la boda primitiva del hombre y el paisaje. Sólo una, los fines de semana. Consiste en un empresario de cine ambulante que va de Cartagena los sábados, y amarra un telón entre dos palmeras para proyectar una película al aire libre.
Un negrito sale pregonando por los ranchos el sensacional espectáculo, el único que quiebra el tedio eterno de este paraíso, en cuyas playas no ha desembarcado aún el mercado negro de la civilización.
Como los boquilleros en su mayoría son analfabetos, el negrito que lleva adelante y a la espalda los cartelones que anuncian la película de la noche, debe aprenderse el texto de memoria para irlo recitando en voz alta.
Uno de los cartelones tiene el título del film y los actores, que generalmente son los mismos: Jorge Negrete, Cantinflas, Tarzán, María Félix, King Kong, Tin-Tan, Gardel, Libertad Lamarque, etc.
En el otro cartón están la clasificación y las tarifas que varían según los temas y los actores así: “Película de amor: 80 centavos; película de acción: 1 peso; película mexicana: 1,20”.
A las siete de la noche, a plena luna, entramos a un corral de arena rodeado de alambre de púas, nos sentamos en el suelo y esperamos ansiosos que aparezca el milagro.
El empresario pirata enciende el motor que dará luz al proyector, saluda por un micrófono al “respetable y culto público, que nos honra con su asistencia” y da algunas explicaciones en torno al argumento que se va a desarrollar dentro de breves instantes. Nos pide el cívico favor de hacer silencio para que se pueda escuchar la voz de los protagonistas, que tendrán que rivalizar en volumen con el persistente bramar de las olas y el ululante chasquido de los cocoteros que agita el viento huracanado.
Y ahora sí, después de contener la respiración en un tenso silencio, aparecen los “monos” en la pantalla, con tan mala suerte que caminan patas arriba, a causa de que el rollo está al revés, lo cual desata el griterío de maldiciones e injurias contra el “técnico” de proyección, y se hace necesario apelar al micrófono para demandar “un minuto de paciencia y educación”.
Accedemos de mala gana a la demanda del pirata empresario y como hay que desenrollar y volver a enrollar los dos kilómetros de celuloide, el minuto de paciencia se prolonga a quince minutos de desesperación, durante los cuales los chicos organizan competencias de boxeo, o tiran puñados de arena en el aire, o simplemente se dedican al suplicio de gritar como demonios. Hasta que al fin se oye el ronroneo del proyector que nos devuelve la esperanza.
Ahora sí los “monos” caminan como la gente, pero el rollo no corresponde al comienzo del argumento y la película empieza por la mitad o por el fin, detalle que no impide al pirata empresario dejar rodar la cosa como sea, con tal de que ruede. Por lo demás, el culto auditorio no se inmuta ni parece notar el detalle de que la historia va a suceder como los cangrejos, de para atrás.
Lo que se ve no tiene pies ni cabeza, y lo que se oye se lo lleva el viento. El reventar de las olas se traga el vigoroso y mareante sonido. Termina el primer rollo.
Lo desmontan y reponen con otro que corresponde al principio. Nada se entiende, pero nadie exige entender, ni encontrar un sentido a lo que sucede en la pantalla. Todos están hechizados con la imagen, como en un trance hipnótico, y es ese fetichismo de imágenes móviles y suspendidas en el aire lo que justifica el espectáculo y colma las aspiraciones del público que parece asistir a una escena sobrenatural. Es eso justamente lo que pagan: el milagro. El asombro ante esas presencias reales y a la vez misteriosas que parecen suceder ahí, dirigirse a nosotros, ser como nosotros, y al mismo tiempo ausentes, como sueños que se esfuman en la nada...
A media noche, cinco horas después, termina la estrafalaria aventura cinematográfica, que ha contabilizado veinte rupturas de cinta, rollos al revés, desenfoques de telón, apagones intempestivos, afonía del parlante y demás fallas técnicas, pero el culto público boquillero abandona el corral con el corazón henchido de emociones y una lánguida sensación de espiritualidad que los lleva derecho a la cama donde abrazarán dulces sueños de aventura y amor, y sentirán un poco en su propio cuerpo la feroz opresión de esa realidad limitada de sus vidas entre la eternidad y la belleza helada de los astros...
De política, ni hablar. Eso no interesa en absoluto. A duras penas saben quién es el presidente de la república. Algunos ni siquiera eso. Los más informados identifican al doctor Lleras como “el seño’ chiquito”. Otros creen que el presidente es “Lope”, y se refieren, por asociación de recuerdos, a Alfonso López Michelsen, del que oyen hablar en noticieros radiales.
En cifras electorales, La Boquilla es un pueblo consecuente con su color negro y color político. Abrumadoramente liberal. No es un “feudo podrido”, sino una fortaleza inconquistable por los políticos. Nadie va por allá a hacer campaña, ni echar discursos pues es tiempo perdido. A los negros les importa una cebolla.
El único “letrado” es un blanco de Cartagena que vive allá hace veinte años y es tan boquillero como cualquier palma de coco. Se llama César Gómez, de profesión matarife. En cierto sentido es el “gamonal”, el líder político. Pero su actividad se reduce al día de elecciones en que organiza la votación y distribuye las listas de los candidatos que le caen bien, entre sus partidarios de compadres y comadres.
El balance de los comicios es infalible: Liberales: 710 votos. Conservadores: 2 votos (Estos últimos pertenecen al secretario del inspector de policía y al delegado por el conservatismo, que no son boquilleros.)
Los negros tienen fama de perezosos, y lo son de acuerdo con el lente que se mire. Yo no afirmaría lo mismo. La frase convencional “trabajar como un negro” no tiene sentido en La Boquilla. Prefiero decir que la pereza ancestral del negro es, a su manera instintiva, una filosofía de vivir. Y esta “filosofía” no está inspirada en ideas ni principios morales, sino en sus condiciones concretas de trabajo, en sus costumbres.
Para empezar, el negro es un consumado individualista. No es proletario de tipo urbano, ni trabajador agrario. No depende de un patrón, ni de un salario. Deriva la subsistencia del mar, en dos frentes de explotación: la pesca y la extracción de arena para construcción.
El negro vive al día, y no practica la manía capitalista del ahorro. Sabe que el mar está ahí como una despensa infinita que no agotará las arenas y los peces. Es fuente de trabajo y riqueza inextinguibles. Por eso no siente esa punzada asesina de la angustia que produce la ciudad: la incertidumbre del futuro.
Como el negro no está alienado por la explotación, aunque lo sea al vender sus productos a los intermediarios; como no es ambicioso en el sentido de acumular y convertirse en explotador de otros; como sólo trabaja lo estrictamente necesario para cubrir los gastos del día, de ahí su fama de perezoso. Cuando sabe que ganó lo suficiente, adiós redes. ¡Lo demás es ron!
Naturalmente, unos trabajan el doble, el triple, en proporción a sus obligaciones. Pues en La Boquilla es común el fenómeno de la poligamia, que un negro además de su mujer “legítima” tenga varios ranchos a su cargo, con mujeres e hijos de los que cuida religiosamente. En tal caso, sus deberes se multiplican lo mismo que su trabajo. Pero la convivencia entre los ranchos es pacifica, servicial, de santas pascuas, con tal de que el “macho” cumpla con la “hembra”, sobre todo en mantener el fogón ardiendo. Entonces sí, el negro es amo absoluto de su alma y puede irse con el mismo demonio a beber ron o echarse toda la tarde en una hamaca a leer la Biblia.
Si alguien insiste en la idea de que los negros son perezosos, allá él. Yo sólo sé que ninguno cambiaría su hamaca por un trono; ni su tranquilidad por todo el oro de la General Motors. Estoy seguro que estos aventajados discípulos de Darwin y del filósofo Diógenes, querrán el oro de la General Motors pero metido dentro de un barril de ron, y con una condición: ¡que el mismo Rockefeller los atienda a cuerpo de rey, mientras descansan sin afán en sus perezosas hamacas!
![]()
Fuente:
Reportajes, Vol. 2. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, octubre de 1993, pp: 292 - 307.