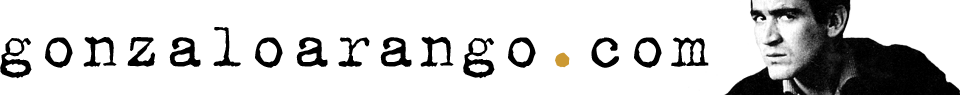Al derecho y al revés
Gonzalo Arango, el conocido,
el desconocido. Un inolvidable.
Por Juan José Hoyos
Dicen que cada cual tiene la cara que se merece. La de Gonzalo Arango no fue una: fueron dos, tres caras, tan contradictorias, tan escandalosas, tan atormentadas como su vida. La primera es la de un muchacho de pelo corto, ojos tristes y mirada dulce, de corbata y saco oscuros, con aire de seminarista recién salido del convento. La segunda es la de un hippie de los años sesenta, un beatnick de San Francisco con el pelo hasta los hombros. Los mismos ojos tristes ahora están hundidos y vidriosos a causa de los trasnochos y la marihuana. Diez años después, su cara es la de un hombre maduro, vestido de blanco, de aspecto apacible y con un halo místico: parece un rastafari melancólico, drogado con ácido; parece un Charles Manson rehabilitado y arrepentido del asesinato de Sharon Tate; parece un santo.
Son tres caras escogidas al azar entre fotos olvidadas de revistas ya amarillas. Las tres son difíciles de conciliar con la cara asustada del funcionario público, pulcramente vestido de saco de paño y corbata, que está escondido en un sanitario del último piso del edificio Antioquia, por miedo a las turbas que celebran la caída del gobierno dictatorial del general Gustavo Rojas Pinilla. “El era corresponsal y jefe de redacción, en Medellín, del diario oficial de la dictadura. En el rojismo hizo carrera política. Estando en el periódico le tocó el 10 de mayo de 1957, día de la revuelta popular que derrocó al General Rojas. Tuvo que esconderse en un inodoro”. Así lo recuerda su primo Federico Ospina, un viejo empleado de la Editorial Bedout y fundador de la Librería Aguirre. ¿Pero quién era ese poeta pobre y solitario que se convirtió en el profeta maldito de miles de adolescentes y que firmaba sus reportajes con el falso nombre de Aliosha, un joven monje ortodoxo, el único hombre bueno de los terribles hermanos Karamazov? Aliosha mismo lo describe así en las páginas de Cromos: “Antes de ser personaje era un joven cualquiera. Alguna vez se le ocurrió nacer en Andes, un pueblo de Antioquia, lo que para él constituye el recuerdo más feliz de su vida. Nadie tenía noticia de su existencia hasta que un día se le ocurrió la segunda idea genial, después de nacer, y fundo el nadaísmo”.
Su primo Federico Ospina lo recuerda como un estudiante modelo del Liceo Juan de Dios Uribe, de Andes, donde nació en 1931 en el seno de una familia paisa muy tradicional formada por Don Francisco Arango, un telegrafista, y Doña Magdalena Arias, una matrona que gastó su vida en criar a sus hijos y en embellecer las calles y los parques de su pueblo. Era el hijo número 13 en una familia de 15 hermanos. Todos ellos se vinieron a vivir a Medellín a fines de la década del cuarenta, cuando Gonzalo acababa de cursar el cuarto grado del bachillerato, porque su padre quería que sus hijos fueran doctores. “Terminó sus estudios en el Liceo Antioqueño en el mismo grupo del maestro Fernando Botero”, dice Federico. Al año siguiente, Gonzalo entró a la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. En el segundo año, su inclinación de torcer siempre las cosas lo llevó a abandonar los estudios de derecho. La familia tenía una pequeña finca en el barrio El Corazón, una zona campestre situada en las afueras de Medellín. Allí se recluyó durante algún tiempo y se puso a cultivar tomates y a escribir una novela.
“Era una figurita endeble, frágil, delicada” cuenta su compañero de estudios, Alberto Aguirre, quien con el paso del tiempo pasó a convertirse en una especie de hermano mayor del poeta. En una bella crónica sobre el Gonzalo Arango de esa época, Aguirre dice que la novela la escribió en un libro de contabilidad que le regalaron él y otros amigos. Todos los sábados, el poeta bajaba de la finca con una jíquera llena de huevos o limones —cositas de allá— y buscaba a su amigo para leerle apartes del libro.
“Siempre lo vi muy angustiado” dice Aguirre en su crónica. “Una angustia vital, existencial, como esa falta de acomodo del ser en el mundo... Tener conciencia de escritor es una fiebre, una angustia. Gonzalo tenía eso”.
La novela quedó terminada en 1952. Se llamaba Después del hombre. “El me la mostró” cuenta su primo Federico Ospina. ¿De qué se trataba? “De nada. En esa época él estaba aplastado de filosofía. La filosofía no es para hacer novelas”.
“No fue cierto que la quemó”, sostiene Alberto Aguirre. “Yo la conservo”. Lo que pasó, según él, es que Gonzalo Arango “se volvió un promotor de su propia imagen y empezó a decir mentiras” hasta abandonarse a lo que el maestro Fernando González llamaba, un poco disgustado con los excesos de algunos nadaístas, “la hoja del infierno de la publicidad”.
En 1953, la vida volvió a juntar a los dos condiscípulos de la Facultad de Derecho. Aguirre fue encargado de dirigir una oficina de la Agencia France Press en Medellín. Allí se recibía el material periodístico por vía telegráfica, redactado en francés. Aguirre llamó al poeta a formar parte de la redacción nocturna. “Fue una audacia porque él no sabía escribir a máquina, no sabía francés y no tenía idea de periodismo”.
Pasado el susto del 10 de mayo, Gonzalo se fue a vivir a La Pintada, a la finca de su amigo Adolfo Angel Restrepo. De ahí partió para Cali, desesperado, y trabajó durante algún tiempo en una agencia de publicidad. Cuando volvió a Medellín en 1958 ya traía redactado el manifiesto nadaísta que lo hizo famoso y que dio comienzo a su más importante aventura. En su ciudad, a la que odiaba y amaba al mismo tiempo, lanzó al país el manifiesto y junto con los primeros seguidores del movimiento nadaísta armó un escándalo de la madonna al empezar a quemar libros en algunas plazas públicas (uno de ellos, Don Quijote) y al atacar con nauseabundas cápsulas de Creosota a los miembros de un congreso de intelectuales católicos que se hallaban en las instalaciones venerables del Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Por este episodio fue a parar a la cárcel de La Ladera. Alberto Aguirre fue llamado a defenderlo y logró su libertad a los pocos días.
Por esa misma época, ocurrió el incidente de la profanación de las hostias en la basílica metropolitana. Para entonces ya había puesto en práctica con éxito su idea de que el mejor método de persuasión es el escándalo. Los nadaístas iban a comulgar y después cogían las hostias y las sacaban de la iglesia y se las llevaban a las noviecitas y todo eso. Un día, a Darío Lemos se le cayó la hostia y alguien lo vio y empezó a gritar, en medio de la misa: ¡Sacrilegio! ¡Sacrilegio! Y los curas de la catedral también gritaron y ellos corrieron y la gente a perseguirlos. Los salvaron las piernas. Pero después los excomulgaron. Pasado el susto del carcelazo, Gonzalo Arango viajó a Cali a divulgar su manifiesto. El mismo lo recuerda en el reportaje que hizo a su amigo J. Mario: “Uno de los momentos estelares de la literatura colombiana de este siglo es, sin duda, el encuentro de J. Mario y yo, en la Tertulia de Cali. Allá fue en 1960 a dictar tres conferencias y a organizar el desorden. Aquella noche La Tertulia era un infierno de calor y un cielo de libertad. El público desbordaba y deliraba frenético, escandalizado.
Al día siguiente, a las cinco de la tarde, me esperaban cincuenta jóvenes en La Tertulia en cumplimiento de una cita que les había dado para integrar la dirección del nadaísmo caleño. Para cerrar la discusión dije dictatorialmente: ‘En el nadaísmo nadie es jefe, ni siquiera Gonzaloarango. Cada uno de ustedes es el jefe del nadaísmo y nadie lo es. No esperen nada de mí, no se hagan ilusiones, el nadaísmo no les va a redimir. Pierdan la fe. El nadaísmo lo único que les promete es la locura. El nadaísmo no les propone soluciones, sino dudas; no les ofrece la felicidad, sino la desesperación. Esta no es una empresa, sino una aventura en la que todo está perdido, salvo la confusión maravillosa de la esperanza. Ustedes verán. Si se quieren salvar, es necesario primero que se pierdan. Esta revolución es en tres etapas: primero, vamos a morir, luego a resucitar, después a vivir’ “.
Después de un viaje por el océano Pacífico con Elmo Valencia y un montón de locos y de la fundación de Islanada en el primer tierrero que encontraron por el mar, luego de zarpar de Tumaco, J. Mario, contradiciendo la voluntad de sus padres, siguió al profeta a Bogotá.
En Bogotá, Gonzalo Arango vivía en una pieza alquilada de la que nunca dio la dirección y a la que llamaba con el nombre misterioso de El monasterio. “El poeta era muy receloso de su vida íntima” recuerda J. Mario. “Cuando alguien le preguntaba por su teléfono, daba un número del Cementerio Central. Allá lo llamaba mucha gente”.
Don Camilo Restrepo le ofreció trabajo en la revista Cromos. En esa época, la revista se leía casi siempre en las peluquerías. Las crónicas y los reportajes del poeta le sirvieron a él para acrecentar su fama y ganarse unos pesos y a la revista para aumentar sus lectores.
El trabajo de periodista llevó a Gonzalo Arango a muchos rincones olvidados de Colombia, como el Chocó, algunas costas solitarias del Mar Caribe y las islas de San Andrés y Providencia. Durante los viajes también conoció una que otra monja —como le decían a la novia—. La más perdurable se convirtió en la novia de la mitad de su vida. Era una gringa de 30 años, nacida en Nueva York, con cuatro hijos, actriz ocasional, ceramista, profesora de inglés y amiga del maestro Fernando González. Se llamaba Rosie Smith y luego compuso letras de canciones y publicó poemas con el nombre de Rosa Girasol. La conoció en Medellín a mediados de los sesenta.
El trabajo en Cromos lo realizó siempre como colaborador. Cuando no andaba trasnochando, emborrachándose o escribiendo, se lo veía siempre pensativo, con un cigarrillo entre los dedos, bebiendo uno tras otro incontables pocillos de café. Su estilo de hacer periodismo se basaba en la insolencia y en el uso de un lenguaje callejero, iconoclasta, inteligente hasta la médula, a veces lírico, pero siempre muy personal. Lo consiguió gracias a su viejo oficio de escritor bohemio e insomne que al contar sus historias, como al escribir sus cartas, prefería seguir nada más que los dictados del corazón. Sus reportajes y sus crónicas publicadas en Cromos lo convirtieron muy pronto, durante toda una época, en el mejor periodista colombiano de su generación.
Al final de la década, durante un viaje a la isla de Providencia, conoció a Angelita, el otro amor de su vida, y sufrió una metamorfosis espiritual que lo hizo abandonar no sólo el movimiento nadaísta sino también el periodismo.
Según J. Mario, Angelita lo cambió. Lo convenció de que había vivido bajo la influencia de Satanás y entre los dos quemaron toda su obra inédita. Eso ocurrió en 1971. Ahí quedaron Punta de cielo y un montón de poemas y diarios inéditos.
Sus últimos reportajes aparecieron en forma esporádica en la revista Nadaísmo 70 y en el diario El Tiempo. Se fue a vivir con Angelita a un apartamento situado en el Bosque Izquierdo, junto a las torres de Rogelio Salmona, en una plaza llamada La Raqueta. Ahí vivió con ella durante más de cinco años.
Cuando murió en un accidente de tránsito, en Tocancipá, en septiembre de 1976, había vendido todas sus cosas porque se iba a vivir a Londres con Angelita. Tenía solamente un colchón. A J. Mario le dejó la máquina de escribir, una Olivetti Studio 44 de letras cuadradas (la misma de todas sus cartas). Y a los demás amigos les regaló lo que le quedaba después de la subasta.
El 16 de octubre de 1993, Pablus Gallinazo, Jaime Espinel, Elmo Valencia y J. Mario fueron a Andes a llevar sus cenizas. El obispo los recibió en la iglesia principal, que estaba abarrotada de gente. El prelado celebró una misa y durante la plática recordó algunos de los escándalos del poeta que provocaron la excomunión pública. Al final del sermón dijo que ahora, después de muerto, la iglesia volvía a recibirlo en su seno. El poeta J. Mario Arbeláez no pudo contenerse y subió al presbiterio para hablar en nombre de sus hermanos. “Se los devolvemos —dijo, respondiendo a las palabras del obispo— pero con una condición: que lo canonicen. Porque Gonzalo fue un hombre bueno, un hombre justo. Un ser superior. Un hombre punzado por la divinidad. Gonzalo fue un santo”.
Fuente:
Revista La Hoja de Medellín. Número 17, febrero de 1994, pp.: 18 - 19.